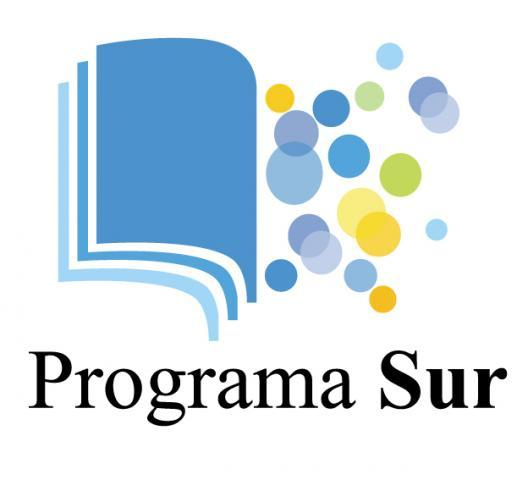martes, 12 de marzo de 2024
El Programa Sur en verdadero peligro
lunes, 11 de marzo de 2024
Un gobierno iletrado, al que la cultura no le interesa en absoluto
viernes, 8 de marzo de 2024
"Un editor literario es alguien que tiene que saber elegir buenos libros y venderlos bien"
jueves, 7 de marzo de 2024
Industria editorial: gracias a la libertad, carajo, en esto nos vamos convirtiendo
En la librería Cúspide, por ejemplo, una de las grandes cadenas del país, las ventas crecieron en 2023, pero cayeron un 18% en enero respecto del año anterior. Para encontrar una caída similar hay que ir a octubre de 2020, durante la pandemia de covid-19, indica Alejandro Costa, gerente de Ventas de la empresa. En librerías más pequeñas, como Céspedes, de Buenos Aires, l caída interanual fue del 30% en el primer mes del año y su dueña, la escritora Cecilia Fanti, calcula que será de 45% en febrero. “El consumo minorista está en picada porque es parte del plan de ajuste [del Gobierno] y no parecen tener el mínimo interés en políticas vinculadas con la cultura y las industrias culturales”, apunta la librera.
El desplome en la venta de libros es un golpe para un país que se vanagloria de tener en su territorio una de las ciudades con más librerías: Buenos Aires cuenta con unas 22 cada 100.000 habitantes y en todo el país son unas 1.60 en total. Por ahora, el cierre de estos comercios no aparece como una amenaza, según la Cámara Argentina del Libro. Algunos, incluso, apuestan por seguir abriéndolos. Cúspide, por ejemplo, estrenó cuatro nuevas sucursales en 2023 y Nativa Libros, que hasta ahora tenía tres locales en Buenos Aires, inauguró un nuevo punto de ventas el 10 de diciembre, mientras asumía Javier Milei la Presidencia. “Por suerte, el ingenio y el amor a los libros no nos falta- Abrir este nuevo punto de venta, en este marco político y económico, es un acto de fe”, dice Carla Campos, gerenta de Ventas de la librería y distribuidora.
“Si podés, compralo ahora”
Editores y libreros consultados por EL PAÍS no tienen dudas de que la caída en las ventas está directamente relacionada con la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos ante la disparada de precios que provocó la devaluación del 50% de la moneda impuesta por el Gobierno de Javier Milei en diciembre, pocos días después de asumir. Todo ha aumentado en Argentina y los libros no son la excepción. “Si podés, compralo ahora porque el próximo mes aumenta de nuevo”, es la máxima que oyen los clientes en las librerías —y en cualquier comercio—. Los aumentos han ido al ritmo de la inflación, que en 2023 fue del 211,4%, mientras los costos de producción crecían aún más, según editores de compañías pequeñas, medianas y grandes consultadas. Hoy el precio promedio de los libros ronda los 15.000 pesos (unos 16,5 euros) en Argentina, aunque una novela de 600 páginas de una autora best-seller puede alcanzar los 30.000 pesos, lo mismo que el Curso de Sociología de Pierre Bourdieu.
Una persona que recibe el salario mínimo del país sudamericano, que ha pasado a ser de 202.800 pesos mensuales (unos 220 euros), podría comprar, si invirtiera todo su dinero en ello, 13 libros al precio promedio. Con el salario mínimo de España —1.134 euros— podrían comprarse alrededor de 63 publicaciones en las librerías de ese país. En México, un salario mínimo —7.468 pesos mexicanos (405 euros)— alcanza para adquirir 28 libros.
“Los precios en euros son similares en los tres países, la única gran diferencia es que los lectores argentinos al no tener un marco de referencia los perciben como algo caro. Sin embargo, un libro estándar sigue costando, como siempre, lo mismo que una salida a un restaurante o dos kilos de carne”, avisa Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI, un sello mediano con bases en Argentina, México y España. “Atravesamos una coyuntura muy particular, con aumentos de costos brutales que se vienen dando desde hace dos años, sobre todo de papel, y que en los últimos tres meses se ha desquiciado por completo. Y los salarios no acompañan esos incrementos. Los lectores ya no tienen registro de lo que es un precio razonable”, indica Díaz.
¿Son caros los libros en Argentina?
La escritora argentina Camila Sosa Villada, autora del éxito de ventas Las malas, que publica Tusquets, del Grupo Planeta, apuntó en Twitter contra las editoriales por los precios de los libros en Argentina: “A ver, editorial, si vamos bajando el precio de los libros, que además ya se amortizaron. Salvo que quieran matar a los autores y distanciarlos de sus lectores, cosa que me parece muy probable dados los últimos acontecimientos”. El comentario provocó la reacción de la editora Julieta Elffman, que pidió no crear “enfrentamientos innecesarios” entre autores y editores, que “en momentos como este, pueden ser fatales”. El intercambio abrió un debate: ¿son caros los libros en Argentina?
“Para los bolsillos argentinos son caros”, señala Damián Ríos, editor de Blatt & Ríos, una editorial pequeña fundada en 2010. “Yo como editor me pregunto para quien edito: sectores de la clase media ya no pueden comprarse libros, ni hablar trabajadores. Pero [los precios] están por debajo de lo que deberían costar y esto se debe a que las editoriales argentinas no han trasladado a precios los costos del papel”, opina Ríos. Los editores con los que ha hablado EL PAÍS coinciden en que el aumento del precio del papel “no ha dado tregua” y calculan que su valor supone entre el 50 y el 70% de los costos. “Hay dos papeleras grandes y no hay mucha oferta de papel porque tampoco entran papeles importados”, explica Ríos. La editorial después reparte las ganancias de la obra entre la librería, que recibe alrededor de un 45%, y el autor, que obtiene el 10%.
Pablo Braun, dueño de la librería Eterna Cadencia, señala que los libros se han vuelto caros también en dólares y eso tiene una doble desventaja: “Los precios de los libros que se importan a Argentina empiezan a estar parecidos a los de la producción local. Eso hace que sea más apetecible importar y las editoriales queden un poco menos protegidas. Además, las editoriales antes podían exportar. Ante la caída tan brutal de las ventas sería un paliativo, pero hoy eso se diluyó”. Braun, sin embargo, aclara: “Es imposible bajar los precios de los libros porque hay un montón de costos. Creer que se podría bajar es creer que las editoriales están poniendo un sobreprecio y ponerlos caros para no venderlos no tiene sentido”.
Una prueba de fuego para el sector será la Feria del Libro de Buenos Aires, que este año se hace entre el 23 de abril y el 13 de mayo. Para sobrevivir, los editores de pequeñas y medianas empresas, que son las que publican el 63% de los ejemplares en el país, según la CAL, apuestan por reducir las tiradas, que están “estancadas” en 1.000, o postergar las apuestas más arriesgadas a favor de publicaciones cuya venta esté asegurada, lo cual vuelve la oferta más conservadora. Algunos han optado también por crear colecciones en las que prime el trabajo manual y otros, directamente, dicen que van a empezar a rezar “para que la cosa levante lo más rápido posible”. Las librerías también recurren a convenios con bancos para ofrecer alternativas de pago a los clientes. “Todos trabajamos en conjunto para atravesar estos tiempos”, afirma Carla Campos, de Nativa Libros.
Unidos contra la ‘ley ómnibus’
Al malestar por la caída en las ventas, la industria sumó en enero otra preocupación que unió a parte del sector en contra del Gobierno de Javier Milei. El ultraderechista envió en diciembre un proyecto de ley al Congreso que, entre las cientos de derogaciones y reformas normativas que proponía, eliminaba la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece que los libros deben tener un precio uniforme de venta al público. El rechazo del sector a ese punto de la ley ómnibus fue unánime en un comunicado: “La pluralidad y diversidad de librerías es fundamental (...) Caso contrario, son las grandes cadenas, plataformas y grandes superficies las que acaparan el mercado de venta del libro, eliminando a la competencia, concentrando el mercado, determinando qué se lee y por consiguiente, qué se publica”.
El proyecto de ley de Milei fracasó en el debate legislativo y no ha vuelto a ser tratado todavía. En ese sentido, actores de la industria respiran aliviados, al menos de momento. Pero la preocupación por la caída de las ventas persiste porque los próximos meses no serán fáciles. “Todo lo que somos como industria editorial no va a desaparecer porque está en el gen argentino”, señala Braun, “pero el ecosistema del libro y la riqueza intelectual que genera se van a resentir”. El librero señala lo que cree evidente, que es que si la economía mejora también lo hará el sector. Pero apunta, después, hacia un “problema estructural” que supera la coyuntura económica: “No hay en Argentina un plan consistente que trascienda los gobiernos para fomentar lectores. Con una industria cada vez más chica ―con Netflix, las redes sociales y otros divertimentos— la lectura pierde”.
miércoles, 6 de marzo de 2024
¿Una reflexión nacionalista?
martes, 5 de marzo de 2024
Magdalena Palmer : "Investigar al autor y la obra que traduce, como si fuera un detective"
lunes, 4 de marzo de 2024
Alejandro González, el futbolero, la rompe
Continuando con la serie de reflexiones, en las que ya participaron el Administrador, Jorge Aulicino, Andrés Ehrenhaus y Matías Battistón, hoy es el turno del traductor del ruso Alejandro González, que, según se ve, para hablar claramente de traducción, apela al fútbol y sus metáforas.
La cabeza del traductor (5)
Las consideraciones de Jorge Fondebrider acerca de qué hay en la cabeza del traductor me dispararon una serie de reflexiones algo caóticas que, dada la falta de tiempo y de calma, no me propongo sistematizar:
De la traductología a la ¿traductorología?
Siguiendo la línea que, hasta donde sé, inauguró Andrew Chesterman en 2009 con su artículo «The Name and Nature of Translator Studies», que puede leerse aquí, Jorge se pregunta por las condiciones que determinan y caracterizan el campo de la traducción en las distintas épocas. No es lo mismo, claro, ejercer la traducción en 2024 que en 1990, 1940, 1910 y 1885: el lugar social de la traducción, la conformación del mundo editorial y académico, la circulación de saberes y competencias, las sensibilidades lectoras, el lugar de la literatura traducida en el sistema literario de llegada, la profesionalización de los editores y de los traductores, etc., etc., etc.; esos campos ya existen y funcionan de determinada manera antes de que un buen samaritano decida o le toque dedicarse a la traducción editorial. Dicho esto, es relevante la pregunta por el agente: ¿quién es el traductor?, ¿cuál es su origen social y familiar?, ¿qué registros de habla maneja?, ¿qué formación primaria/secundaria/universitaria tiene?, ¿dónde ha vivido?, ¿cuánto ha viajado?, ¿cuánto ha leído?, ¿ha residido en el extranjero?, ¿pertenece a alguna minoría étnica/religiosa/sexual/política?, ¿qué ideología tiene?, y, otra vez, etc., etc., etc. Sobre esto escribí algunas reflexiones que pueden leerse aquí, cuando me preguntaba directamente por el sujeto de la traducción (si el sujeto de la traducción coincide con la persona del traductor). El foco parece desplazarse de los estudios de la traducción a los estudios del traductor. Es un abordaje bastante reciente que, en un futuro, juzgaremos por sus frutos.
Call him Ishmael.
En mi adolescencia tenía un amigo —vamos a llamarlo Ismael— cuyo ejemplo conservé para toda la vida: era del grupo con el que jugábamos a la pelota casi a diario los veranos y, en época escolar, los fines de semana. Era uno de los mejores: hábil, pensante, tiempista, rápido, buena pegada, buena visión. Tenía una particularidad: cuando, después de los partidos, nos íbamos a tomar un refresco, él no solía participar en las extensas y sangrientas discusiones sobre si el 5 de Vélez era mejor que el 5 de San Lorenzo, si habían bombeado a Talleres en cancha de Boca el último domingo, si el fútbol alemán es mejor que el italiano. No parecía conocer muy bien las formaciones de los equipos de primera, y tampoco iba a la cancha, nunca, aunque se decía hincha de Racing. Para Ismael el fútbol era un juego, no un objeto de análisis ni una cuestión identitaria. Ismael jugaba (la rompía) y después callaba. Pienso ahora en lo que señala Jorge sobre el traductor al que poco ayudan las «reglas» cuando se enfrenta a un nuevo texto y tiene que decidir sobre la marcha. Y concibo a un Ismael traductor: le gusta leer, le gusta escribir, le gusta resolver, le gusta buscar, le gusta aprender, le gusta proponer proyectos y realizarlos, pero no le gusta tanto teorizar o adscribir a doctrinas estéticas; mucho menos, enemistarse con sus colegas por tal o cual criterio. Disfruta el juego, no el debate. Está iniciado en el misticismo judeoalemán y en la catequesis francesa, pero de poco le sirven cuando, como dice Jorge, tiene que «lidiar con textos que requieren respuestas pragmáticas y contundentes», o, en otro orden, cuando tiene que negociar un contrato digno con una editorial.
¡Era al segundo palo, animal!
Las observaciones de Jorge ponen en valor la dimensión práctica de nuestra labor. Vuelvo a una imagen futbolera: se puede discutir horas si, en un mano a mano, conviene definir al primer o al segundo palo; otra cosa es ser el número 4, picar en profundidad y en diagonal en el minuto 89, en una cancha con el pasto en mal estado y pesada porque llovió antes del partido, con un defensor que te viene comiendo en la carrera, con una molestia en el tobillo, con un arquero que te cubre bien el arco y tuvo una tarde fenomenal, y, claro, con la conciencia de que Messi hay uno solo. ¿Qué teoría de la definición acude al socorro en ese momento? Ahora bien, ¿pasa algo distinto con la traducción? ¿Funciona igual nuestra mente a la mañana que a la tarde, después de 8 horas de trabajo? ¿Conocemos a todos los autores por igual? ¿No pesan los tiempos de entrega? ¿Tenemos siempre margen para consultar, regresar una y otra vez a un mismo párrafo? ¿Jugamos de local, para el mercado argentino, o de visitante, para el mercado español? ¿Qué lector tenemos en la cabeza? ¿Qué capitalismo tenemos en el cuerpo, como digo que dice Ehrenhaus?
Teoría general del aquí y ahora.
Si cada texto pide o impone su estrategia, si cada proyecto es diferente, si cada editorial es distinta, y si cada traductor es único e irrepetible, parece haber entonces algo irreductible per se a la teorización, lo que me lleva a una pregunta más de fondo y que sobrevuela las palabras de Jorge: ¿hasta qué punto es estandarizable la traducción literaria?, ¿qué se puede enseñar y qué no? ¿Será, a lo sumo, algunas reglas básicas, como no tocarla con la mano, no agredir al árbitro y no quedar en orsái? ¿Y el resto? El resto es juego. Así que mejor me callo, como Ismael.