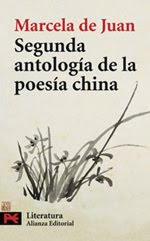En el Centro Virtual Cervantes hay colgado un artículo de
Gabriel García-Noblejas –que se reproduce a continuación– sobre
Marcela de Juan (o
Hwang Ma Cé, por su nombre chino; 1905-1981
), vieja conocida de todo aquel que haya leído literatura china traducida al castellano, sin la intermediación de las versiones inglesas y francesas, .
La traducción del chino al español: Marcela de Juan
La traducción del chino al español experimentó en el siglo XX una eclosión solamente comparable a la que se dio entre finales del siglo XVI y el XVII y uno de los artífices de dicho resurgimiento fue, sin lugar a dudas, Marcela de Juan. Ahora bien, ahí terminan los paralelismos: si en los primeros años de relaciones sino-españolas las traducciones eran realizadas mayoritariamente de obras filosóficas y estaban dirigidas a los misioneros que pretendían evangelizar China, las primeras del siglo pasado se llevaban a cabo, especialmente en el caso de Marcela de Juan, con la sola intención de permitir al público hispanohablante que gozara de una literatura que desconocía por completo. Dicho de otro modo, las traducciones comenzaron a incluir la literatura y a esta consagró todas sus versiones nuestra traductora.
Marcela de Juan encarna la pluralidad de culturas necesarias en todo buen traductor de una manera natural, familiar diríamos: fue la segunda hija de un alto mandarín chino (quien, dicho sea de paso, tradujo del español al chino El ejército y la política, del conde de Romanones) y de una belga de la buena sociedad que se casaron en Londres sin hablar ninguna lengua común, o sea: con el diccionario en el altar.
Nació en La Habana (1905) y se trasladó a Madrid el mismo año de su nacimiento, donde vivió hasta que, a raíz de un nuevo destino paterno, partió con toda su familia para Pekín en 1913, donde vivió hasta 1928. Regresó entonces a Europa y decidió afincarse en Madrid, lugar en el que terminó trabajando de funcionaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores y donde fundó la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes en 1955. Siempre vivió, por lo tanto, entre culturas: entre la cultura noreuropea de su madre, la china de su padre y la española de su educación.
Una vez afincada en España, dio bastantes conferencias sobre diversos aspectos de China en Madrid, Lisboa, París, Bruselas, Ámsterdam y varias ciudades suizas. Un elemento más dentro de aquella intención suya de dar a conocer a China al mundo en sus diversas facetas son sus traducciones.
Tal vez sus años pekineses le reportaran los más interesantes actos sociales y los más egregios amigos, entre los que se encuentra el premio Nobel Saint John-Perse, los más innovadores pensadores chinos de la época como Hu Shi y Lin Yutang, el presidente de la República Yuan Shikai, el entonces teniente Windsor, futuro Jorge IV de Inglaterra, la princesa china Dan o la asistencia a la boda del último emperador, Puyi (1). Pero fueron los años madrileños los que más aprovechó para sus traducciones. Tradujo del chino, sobre todo, prosa clásica y poesía, y firmó algunas de ellas con su otro nombre, es decir, el que le puso su padre, que no era otro que Ma Ce Hwuang, que buscaba la similitud fonética con Marcela y con Huang, el apellido de su padre.
Seis son sus títulos importantes; seis obras que, por primera vez, permitían al lector de español tener una butaca de primera fila para contemplar la mejor literatura en prosa y en verso de una civilización cuya literatura estaba (y está) por descubrir; seis obras de arte tituladas
Cuentos chinos de tradición antigua (2);
El espejo antiguo y otros cuentos chinos;
Cuentos humorísticos orientales (3);
Breve antología de la poesía china (4);
Segunda antología de la poesía china (5 ) y (6) y
Poesía china del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural (7). Las iremos viendo a continuación.
Los relatos
Entre las infinitas elecciones que la literatura china le ofrecía como vasto terreno inexplorado donde todo estaba por traducir, Marcela de Juan eligió la más personal: la traducción de antologías de relatos hechas por ella misma, dejando de lado y para otros traductores futuros las extensísimas y tradicionalmente llamadas «cuatro grandes novelas de China»:
Honglou meng (
Sueño en el pabellón rojo);
Xiyou ji (
Viaje al Oeste);
Shuihu zhuan (‘
Relatos del hampa’) y
Sanguo yanyi (‘
Novela de los tres reinos’). De estos cuatro títulos, los dos primeros están ya vertidos íntegramente al castellano (8).
En sus tres antologías de relatos, la autora nos presenta textos provenientes de las principales dinastías productoras de prosa, es decir, las dinastías Tang, Song, Ming y Qing, que, en conjunto, duraron desde el siglo VII hasta principios del XX. En 1948, Marcela de Juan publicó
Cuentos chinos de tradición antigua (9), en 1954,
Cuentos humorísticos orientales (10) y más tarde vendría
El espejo antiguo y otros cuentos chinos (11). La primera y la última son obras de autor que abrieron camino y dieron a conocer, por primera vez en español y por medio de antologías relativamente extensas y en traducciones directas, tanto la prosa clásica como la de raigambre popular. Por su parte,
Cuentos humorísticos orientales incluye una serie de relatos de diversos autores de diversos países (Japón, India, China y algunos más) y no hemos encontrado en la obra ninguna mención de la autoría de la selección ni de la lengua de la que se han traducido los cuentos. A nosotros nos interesan especialmente
El espejo antiguo... y
Cuentos chinos...
La traductora sabía bien de dónde tomar sus relatos y cuáles incluir en sus libros. Tradujo varios de la dinastía Tang (en
El espejo antiguo...) que están considerados, sin discusión, obras maestras de la prosa china y semillas de la literatura como tal, es decir, como textos en prosa desvinculados de la Historia, como textos ficticios, inventados, imaginados. De los muchos relatos producidos en la dinastía Song, seleccionó algunos, pocos, como el muy conocido en China «El Bodisatva de jade» para
Cuentos chinos... Y, sobre todo, tradujo relatos de las dinastías Qing y Ming.
Los cuentos que traduce de la dinastía Ming están tomados de la gran recopilación titulada
Jinhou jiguan (‘
Curiosidades antiguas y modernas’), cuya publicación data la traductora en 1635, y de esa otra maravillosa recopilación titulada
Liaozhai zhiyi, que la propia Marcela de Juan traduce por
Cuentos extraños de Pu Songling. De esta manera, sus traducciones no se ceñían a un tipo de prosa (clásica-popular) ni a una época, sino que ofrecen un conjunto, una panorámica tanto en cuanto a la variedad temática como cronológica.
El camino que abrieron sus traducciones de relatos sería continuado más recientemente por diversos traductores, entre los que destacan, por un lado, Laura Rovetta y Laureano Ramírez y su antología de los
Relatos extraños de Pu Songling, más extensa que la de Marcela de Juan, titulada
Cuentos de Liao Zhai (12), y, por otro, el recién mencionado traductor en solitario con su larga traducción de
Rulin waishi, de Wu Jingzi, titulada en español
Los mandarines (13) y receptora del Premio Nacional de Traducción, amén, modestamente, de quien esto escribe en varias antologías de relatos que, en comparación con las mencionadas, no merecen mayor atención.
Marcela de Juan, en sus traducciones de prosa, siempre evitó abrumar al lector con notas a pie de página a lo largo de la traducción, no porque las dificultades culturales que los lectores iban a tener para comprender le resultan baladíes, sino, probablemente, porque creyó que sería necesario poner demasiadas notas, ya que –como ella misma escribe– en los relatos que vierte al español, «cada frase encierra una serie de imágenes y alusiones que sería punto menos que imposible explicar literalmente al lector extranjero» (14), entendiendo «lector extranjero» al hispanohablante, claro está. Ante tal cuestión, Marcela de Juan fue parca en notas a pie de página y prefirió incluir en la propia traducción alguna que otra coletilla inexistentes en el original que serviría al lector para comprender mejor esas «imágenes y alusiones» que no captaría el lector extranjero de por sí. Pongamos un ejemplo. El relato «
Locha haishi / El país de Lo Ch’a y el mercado del mar», que tradujo en
Cuentos chinos de tradición antigua, arranca con la descripción de un joven llamado Ma a quien su padre, un anciano hombre de negocios, trata de convencer de que abandone los libros y siga sus pasos. El hijo acepta. En el original, el padre dice:
«—[...]
Tú, hijo, bien podrías heredar los negocios de tu padre. Y, en consecuencia, Ma comenzó a dedicarse a los negocios».
Marcela de Juan entendió que el lector de la traducción podría atribuir la tan voluntaria y rápida avenencia del hijo a alguna causa errónea y decidió interpolar unas palabras –que subrayamos– para evitar el equívoco:
«
Como Ma era hijo obediente, según mandan los ritos, se ocupó de allí en delante de los pesos y medidas, del capital y los intereses y demás cosas de esta índole» (15).
Marcela de Juan quiso asegurarse de que el lector comprendía que el hijo abandonaba sus aspiraciones artísticas a favor de los deseos de su padre porque así debía ser, porque así lo exigían las normas sociales de la época: los ritos. Por lo demás, es la causa a la que cualquier lector chino habría atribuido, sin necesidad de que el autor se lo escribiera, la sumisa actitud del hijo.
En este y otros muchos casos podemos ver cómo preocupaba a la traductora el tan conocido problema de las referencias culturales en la traducción y cómo resolvió esta traba por medio de, diríamos, «la aclaración subrepticia», es decir, añadiendo algo en la traducción como si estuviera escrito en el original de modo que lo implícito se hiciera explícito a ojos del lector hispanohablante.
Por otra parte, la prosa de Marcela de Juan presenta una rica variedad de registros; unas veces se nos muestra comedida y clásica; otras, rebosa oralidad. Su estilo trataba de reflejar (y, de hecho, lo conseguía) el estilo del original. Por ejemplo: algunos de los textos que tradujo estaban considerados cuentos que se contaban de viva voz en las casas de té siglos atrás, así que la traductora los tradujo con una ligereza y un estilo propios de quien está hablando. Cuando uno comienza a leer «Amor fraternal», por ejemplo, tiene la sensación de que no está solo ante una página, sino entre el público ante un cuentacuentos:
«
El relato que les vamos a contar acaecía en los tiempos de la dinastía Chu...».
El tercer gran acierto de Marcela de Juan en sus versiones de prosa fue la elección de los relatos. Tradujo relatos de la dinastía Tang, los llamados
chuanqi, que dan origen en China a la literatura, están caracterizados por una prosa clásica muy hermosa pero sin aspavientos y fueron escritos por letrados concretos; también nos dio muestras de los cuentos orales que se recopilaron durante las dinastía Song y Ming, y, en fin, de los de raigambre popular, pero escritos en un chino de ecos clásicos obra de un autor que fascinó tanto a Borges que este lo tradujo del inglés: Pu Songling. Por si fuera poco, la traductora nos dejó una deliciosa antología de relatos clásicos de tema humorístico, muy original en su concepción.
En resumen, Marcela de Juan permitió a sus lectores hacerse una idea tan variada como profunda de la literatura en prosa de la China antigua.
La poesía
Pero tal vez el arte de Marcela de Juan brille más en las traducciones con que nos ha regalado de poesía china, pues son, lisa y llanamente, poemas, poesía, muy a pesar de que la propia Marcela de Juan dejó escrito que la traducción de la poesía era una tarea «poco menos que utópica» y en la que solamente se podía aspirar a transmitir los temas presentes en el poema original y, con mucha suerte, parte de las emociones (16). Por suerte para nosotros, ella logró impregnar sus textos de mucho más que de temas y unas pocas emociones. También aquí abrió camino, un camino que luego han recorrido traductores como Chen Guojian, Anne-Hélène Suárez, Pilar González o Guillermo Dañino (y que nos perdone algún colega cuyo nombre se nos haya quedado en el tintero), dedicados fundamentalmente a la traducción de la poesía clásica china.
Marcela de Juan, en efecto, se consagró a la poesía mayoritaria y progresivamente. Primero editó una
Breve antología de la poesía china (17), que acrecentó notablemente en 1962 en S
egunda antología de la poesía china (18), al incluir ahí muchos poemas de Li Bai así como unos pocos escritos por los poetas de los últimos años del XIX que acusaba cierta influencia occidental como Wen Yiduo, Hu Shi, Guo Moro, etcétera, y algunos de Mao Zidong. Culminaría sus traducciones de poesía agregando a la anterior una buena cantidad de poemas, especialmente de factura reciente, y regalándonos así, en 1973, con
Poesía china del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural (19). La mayoría de sus traducciones son insuperables. Si creen que exagero, lean una cualquiera:
En la región de las nubes espesas levanté mi cabaña,
en el polvo del mundo se pierden ya mis huellas,
me alejo sin cesar.
No me preguntes cómo pasa el tiempo.
Ante mi ventana corre el agua del arroyo,
en la cabecera del lecho me acompañan mis libros…
Marcela de Juan reflexionó en voz alta sobre las pérdidas que sufrirían sus traducciones: el ritmo, la rima, la fonía, el metro y el dibujo, aspecto este último derivado de que la poesía china es ideográfica, visual además de sonora (20). Nosotros diríamos que es cierto, pero que, a pesar de que dichas características propias del lenguaje poético chino no podrían pasar a sus versos castellanos, sus poemas no dejan de tener ritmo y sonoridad en español, no dejan de lograr una expresividad enteramente poética en castellano. Hablando en plata: los textos que produce Marcela de Juan son poemas:
Miles de hombres se levantan, salen resueltos al camino,
miran a un lado y a otro.
Miles de hombres gritan: ¡En alto los garrotes!
¡Vamos a matar al recaudador de la contribución!
Además del ritmo y la sonoridad, y los temas de los poemas originales (el paisaje es el más relevante, seguido de la nostalgia, la añoranza, la fugacidad del tiempo, la invitación a la retirada vida, la amistad), pervive en los poemas de Marcela de Juan la característica que esta consideraba definitoria de la poesía china: la sencillez formal, la simplicidad:
Si es la vida un gran sueño,
¿para qué atormentarse?
Yo bebo todo el día.
Cuando me tambaleo,
me duermo al pie de las columnas,
despierto bajo el sol;
oigo cantar un pájaro oculto entre las flores.
¿Qué hora será?
El viento de la primavera
difunde la canción del ruiseñor.
Me siento conmovido y pronto a suspirar,
Mas me sirvo otra copa.
Y canto yo también como los pájaros.
Cuando la noche llega a relevar al sol,
se agotan mis canciones,
mas he perdido ya de nuevo
la sensación de lo que me rodea.
Marcela de Juan despojó de casi toda nota a pie de página sus poemas. A las doscientas cincuenta páginas de poemas que componen la Segunda antología de la poesía china solamente puso doce notas, cuya extensión no supera una sola hoja.
No se vea en ello una carencia: los poemas se entienden perfectamente, se entiende de ellos lo que es necesario entender; no es necesario que el traductor agregue otro contexto —histórico, documental, documentado—, porque los poemas son su propio contexto; de lo contrario, no serían poemas, sino textos en verso deficientes. Probablemente, Marcela de Juan no puso esas notas tan gratas a muchos traductores actuales sencillamente porque vio que eran prescindibles, que los poemas —si estaban traducidos para que así sucediera— ya decían por sí mismos lo que tenían que decir al lector.
Marcela de Juan no pretendía, por lo tanto, ni hacer gala de su erudición, ni llevar a cabo una tarea de investigación, ni proporcionar al lector conocimientos sobre el contexto de producción de los poemas ni otros datos que pertenecen a la sociología de la literatura, pero no a la poesía. Da la sensación de que Marcela de Juan pretendía en sus traducciones, nada más (y nada menos) que, apartando lo insustancial, centrarse en lo importante: traducir poemas, dar poemas al lector, pues poemas eran en chino, pero en castellano:
¿Cuánto podrá durar para nosotros
el disfrute del oro, la posesión del jade?
Cien años cuando más: este es el término
de la esperanza máxima.
Vivir y morir luego; he aquí la sola
seguridad del hombre.
Escuchad, allá lejos, bajo los rayos de la luna,
el mono acurrucado y solo
llorar sobre las tumbas.
Y ahora llenad mi copa: es el momento
de vaciarla de un trago.
Empleaba los prólogos para aclarar la procedencia de sus textos y comentar sus particularidades generales, pero nunca para situar los poemas en su contexto social, político ni cultural. Sus prólogos son prólogos a poemas y, por lo tanto, versan solamente sobre los versos, sobre los textos en sí mismos. Los únicos añadidos que se permitió fueron breves biografías de los poetas escogidos o largas semblanzas de algún poeta favorito, como hiciera con Li Bai en el «Prólogo» de la
Segunda antología de la poesía china.
En definitiva: no sólo sus traducciones, sino también sus libros en conjunto, hacen gala de esa nota que Marcela de Juan consideraba «distintiva» de la poesía china: la sencillez. La sencillez de la elegancia al traducir.
Notas:
1. Tomamos estos datos biográficos de la autobiografía de Marcela de Juan, La China que ayer viví y la China que hoy entreví, Luis de Caralt, Barcelona, 1977.
2. Espasa Calpe, Buenos Aires, 1948, reimpreso en Espasa Calpe, Madrid, 2004.
3. Espasa Calpe, Madrid, 1983, reimpresión en la misma editorial en 1984 y en Planeta-Agostini y en la misma editorial en 1988.
4. Espasa Calpe, Buenos Aires, 1954, reimpreso en Espasa Calpe, Madrid, 2004.
5. Revista de Occidente, Madrid, 1948.
6. Revista de Occidente, Madrid, 1962.
7. Alianza Editorial, Madrid, 1973.
8. Sueño en el pabellón rojo, 3 tomos, Universidad de Granada, Granada, 1988-2005. Traducción de Tu Xi. Viaje al Oeste, Siruela, Madrid, 2004. Traducción de Enrique P. Gatón e Imelda Hwang.
9. Espasa Calpe, Buenos Aires, 1948, reimpreso en Espasa Calpe, Madrid, 2004.
10. Espasa Calpe, Buenos Aires, 1954, reimpreso en Espasa Calpe, Madrid, 2004.
11. Espasa Calpe, Madrid, 1983, reimpresión en la misma editorial en 1984 y en Planeta-Agostini y en la misma editorial en 1988.
12. Alianza, Madrid, 1985 y 2004 (2.ª reimpresión).
13. Seix Barral, Barcelona, 1991.
14. «Nota preliminar», Cuentos chinos de tradición antigua, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1948, pp. 10-11.
15.Cuentos chinos de tradición antigua, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1948, p. 39.
16. «Prólogo», Segunda antología de poesía china, Revista de Occidente, Madrid, 1962, p. 1.
17. Revista de Occidente, Madrid, 1948.
18. Revista de Occidente, Madrid, 1962.
19. Alianza Editorial, Madrid, 1973.
20. «Prólogo», Segunda antología de poesía china, Revista de Occidente, Madrid, 1962, p. 3.