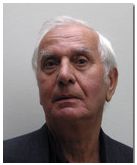Mostrando entradas con la etiqueta José María Espinasa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta José María Espinasa. Mostrar todas las entradas
lunes, 4 de diciembre de 2023
jueves, 30 de noviembre de 2023
Para quienes estén en Ciudad de México mañana
Literarture Ireland, conjuntamente con las editoriales Universidad de Guadalajara, Yarumo y Del Lirio, mañana presentan Cuentos irlandeses contemporáneos, una selección de Sinéad MacAodha y Jorge Fondebrider, con traducción de éste, Matías Battistón, Jan de Jager, Andrés Ehrenhaus, Pedro Serrano e Inés Garland.
El acto tendrá lugar en la Casa Refugio y contará con la presencia de los escritores José María Espinasa, Fabio Morábito y Pedro Serrano, además de los antólogos.
La entrada es libre.
lunes, 3 de julio de 2023
En recuerdo de Ángel Rama
Esto publicó ayer el poeta, ensayista y editor José María Espinasa, recordando al crítico uruguayo Ángel Rama, en La Jornada Semanal, del diario La Jornada, de México.
Ángel Rama y la crítica literaria en América latina
Hace cuarenta años murieron en un accidente aéreo Jorge Ibargüengoitia, Marta Traba y Ángel Rama. Ya no recuerdo si el avión aterrizaba o despegaba de Madrid, recuerdo en cambio el alto número de muertos y el golpe que provocó en la literatura latinoamericana el deceso de tres figuras prominentes en plena madurez creativa. Hoy, gracias a la amabilidad de Cata Pereda, tengo entre mis manos el grueso volumen, Ángel Rama, una vida en cartas (correspondencia 1944-1983), publicado en Uruguay y que difícilmente circulará en nuestras librerías. Ángel Rama es una figura imprescindible de la segunda mitad del siglo XX en lengua española, al menos por tres razones: su labor crítica, su labor editorial y su posición política. El libro se volverá de inmediato la llave para tratar de entender ese período tan conflictivo entre el triunfo de la Revolución en Cuba y la caída del Muro de Berlín, unos treinta años después.
Nacido en 1926, junto a figuras como Rafael Gutiérrez Girardot y Tomás Segovia, Noé Jitrik y Saúl Yurkievich, Carlos Fuentes, Guillermo Sucre, José Miguel Oviedo y Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama formó una generación de ensayistas paralela a la del boom narrativo y tan importante como ella, o más, en el proceso de reconocimiento de nuestra identidad literaria. Entre los críticos, como entre los novelistas y los poetas, hubo tanto cercanía, e incluso hermandad, como polémicas y distanciamientos radicales, muchos de ellos en el horizonte de la Revolución cubana, con y contra la cual se definieron no sólo posiciones ideológicas, sino éticas y estéticas. También itinerarios vitales, en los que predominó esa condición endémica del escritor latinoamericano, el exilio. Rama tuvo un papel protagónico en la revista Marcha; desde su responsabilidad en la sección de cultura, sufrió el exilio por razones políticas y en parte también laborales, primero desde Montevideo en Uruguay en Marcha y luego desde Caracas en Venezuela, donde impulsó la Biblioteca Ayacucho y jugó un rol esencial como crítico y editor. De todo ello da cuenta Una vida en cartas.
Las cartas, me temo, son hoy un género en desuso, son pocos los que escriben por correo electrónico sin que tengan ellos (y nosotros, los lectores) la sensación de una escritura más que efímera, volátil. Rama no conoció el universo digital e hizo de la correspondencia en papel un vasto sistema de vasos comunicantes entre los que vivían esa aventura de la construcción de una cultura hispanoamericana, contemporánea de todos los hombres. ¿Cómo leer un libro así? Por las características del volumen sólo están las cartas de él y habrá que esperar que vayan apareciendo las respuestas de sus corresponsales en futuros libros e investigaciones. Se me ocurre empezar por una imagen un poco rudimentaria pero que espero descriptiva: el queso gruyere. Es un queso con muchos agujeros que también forman parte del queso en cuestión; se diría que esos pedazos de aire también tienen sabor. Eso pasa con la ausencia de las respuestas. El mosaico de interlocutores sirve para mostrar la amplitud y diversidad de intereses tanto de Rama como de la época. Están sus compañeros de generación en Uruguay, luego sus corresponsales en Marcha, luego su labor compleja en la Biblioteca Ayacucho, para compaginar rigor académico y gracia ensayística al diseñar un catálogo. Luego, y no de menos importancia, el intento por mantener una posición de izquierda sin incurrir en dogmatismos.
Por lo dicho se puede deducir que Rama, como su generación, fue el pináculo de una cultura que se apoyaba en la circulación de ideas a través de las revistas en papel. En el abanico que va de Libre a Mundo Nuevo, los años sesenta fueron un período de extraordinaria diversidad en las revistas, hoy un universo poco comprensible para los escritores jóvenes que no vivieron la influencia de ese momento.
Las cartas, además, tienen ciertas ventajas al combinar tanto el asunto laboral como el amistoso, cuando éste se da. Es curioso, por ejemplo observar cómo se queja de la poca puntualidad de los mexicanos, al no entregar prólogos o textos –por ejemplo, Tomás Segovia sobre Ramón López Velarde o Carlos Monsiváis sobre los narradores de la Revolución o sobre Contemporáneos.
Pienso que en esa generación crítica, tan preocupada por la modernidad, la piedra de apoyo fue Alfonso Reyes. Parece extraño decirlo, pues nuestra imagen suele ser la de un clasicismo inherente en la escritura del regiomontano, pero no hay que olvidar su actividad y confianza en la labor editorial, de la fundación del Fondo de Cultura Económica a la dilatada vida del Correo de Monterrey. Los críticos sabeen, algunos conscientemente como Rama, otros de forma intuitiva, que su trabajo es el que permite más que conocer, reconocer al texto literario y al rostro que da forma. Vuelvo a la imagen del queso gruyere: los proyectos realizados son tan importantes y significativos como los no realizados, al observarse de forma retrospectiva. Rama tenía muy claro que la literatura no podía ser aséptica a sus circunstancias y se abocó a esa tarea sin dejar de percibir los peligros de la ideologización y las tendencias dogmáticas tanto de la izquierda como de la derecha. Por razones naturales empecé picoteando aquí y allá las cartas, en especial las que involucraban a mexicanos (no son las predominantes), pero luego empecé a leerlas en forma cronológica y he de reconocer que los huecos –las cartas de respuesta– no impiden la continuidad. El libro será oro molido para los historiadores e interesados en el período, y debería ser lectura obligatoria de los editores, así sean virtuales. En todo caso sirva esta nota para recordar a Ángel Rama.
Etiquetas:
Ángel Rama,
José María Espinasa,
Reflexiones sobre la cultura
jueves, 16 de marzo de 2023
Persistencia e ingenio en la edición de poesía
En el siguiente artículo, publicado por la Jornada Semanal, de México, el pasado 19 de febrero, el poeta, editor y gestor cultural José María Espinasa se ocupa de los modos de supervivencia de las editoriales independientes mexicanas, consagradas a la publicación de poesía y en los nuevos recursos que pone a disposición de poetas y lectores la era digital. Según la bajada, “En defensa de la labor que llevan a cabo las llamadas editoriales independientes de poesía, este artículo hace el encomiol pasado de algunas de ellas, sobrevivientes de la pandemia y de los rigores de una industria editorial despiadada (incluyendo las librerías), convencidas de la importancia de la difusión de la poesía, aunque, se afirma aquí, poco a poco la ‘buena poesía se vuelve un asunto secreto’”.
Edición y poesía: contra la dictadura de lo numeroso
Hace unos treinta años los proyectos editoriales independientes decidieron hacer una apuesta peculiar: no ser efímeros. Con muy distintos proyectos, capacidades y presupuestos El Tucán de Virginia, Verdehalago, Colibrí, Trilce, Ediciones Sin Nombre, Aldus, El Milagro y La Otra, vivieron a principios del siglo XXI un buen momento, pero muy pocos, a pesar de su calidad, aunque algunos siguen vivos y activos, consiguieron escapar a esa condición de fragilidad. El gran problema: la actitud de distribuidores y librerías. En ese camino algunos nuevos sellos como Almadía, Vaso Roto y Sexto Piso consiguieron, ellos sí, dejar ese espacio semioculto de los editores independientes.
Sin embargo, no dejaron de existir otros proyectos que revindicaban una actitud no sólo de resistencia, sino que incluso afirmaban como propias sus características marginales y secretas, efímeras y subterráneas. Ahora hay una nueva cosecha de estas propuestas ligadas a una actitud admirable: difundir notables autores que están lejos de ese universo de los dos o tres mil ejemplares. Para ello han aprovechado las nuevas tecnologías incorporando también aspectos artesanales y de diseño muy elaborado. Son muchas y notables y a veces muy logradas (entre las recientes pienso en Bonobos o en La Diéresis); en esta nota quiero dejar constancia de algo en la misma dirección, pero distinto en algunos pequeños pero importantes detalles.
El poeta Julio Eutiquio Sarabia, durante mucho tiempo editor de la revista Crítica de la Universidad de Puebla, me envía dos libros suyos recientes, de los que me ocuparé en otro momento, pero que me llevan a estas reflexiones. Uno de ellos está editado por Monte Carmelo, el heroico y maravilloso sello que, desde Comalcalco, Tabasco, sigue entregando de vez en cuando títulos notables. Allí han publicado poetas ya reconocidos como Juan Gelman, Hugo Mujica, Francisco Hernández, David Huerta, Marco Antonio Campos, Jorge Esquinca, María Baranda y Eduardo Milán, además de los libros de su director y fundador, Francisco Magaña. Libros de gran belleza y un exigente catálogo que manejo de memoria pues creo que no tiene página web (o no la encuentro). Su regreso de la pandemia llama la atención: tres libros excepcionales: Salmos, de Francisco Segovia, La isla, de Silvia Eugenia Castilleros, y Julio Eutiquio Sarabia con Don de la oblicuidad. Monte Carmelo, pues, regresa a escena con un reparto notable. Están celebrando con ellos veinticinco años de existencia.
El otro libro que me envía Julio Eutiquio esta publicado por Manosanta, editorial de Guadalajara, animada por Jorge Esquinca, Emmanuel Carballo y Luis Fernando Ortega, tres editores de probada eficacia y gusto, que llevan casi cuarenta años en el asunto, y el primero un notable poeta. El libro se llama Como una piedra roja en la ventana. Todos los mencionados, editores y autores, pertenecen a una misma generación, nacidos entre 1955 y 1965. He de confesar que de Manosanta no tenía noticia, aunque tiene ya casi diez años de existencia y, como sí tiene página web para paliar mi ignorancia, me sorprende su labor. Su propuesta: tirajes de cien ejemplares en papel y los pdf a disposición en la red. Dicen que el riego por goteo ha vuelto zonas desérticas un paraíso. Ojalá que algo así pasara en poesía y que los lectores buscaran estos libros –son difíciles de encontrar en librería, tal vez sólo en Profética, en la ciudad de Puebla, la mejor librería del país, si va la Angelópolis no deje de visitarla– y terminaran volviéndose títulos conocidos.
Otro poeta de esa generación, Alfonso D’Aquino, también anima un proyecto similar –bajo tiraje y disponibilidad digital– llamado Odradek, que ha publicado entre otros títulos Mi osadía, mi osamenta, de Víctor Hugo Piña Williams, también contemporáneo suyo. ¿Es ya una tendencia? ¿Los poetas de los setenta deciden editar, como querría Michaux, en tirajes adecuados a la lectura de poesía en nuestro tiempo?
La dificultad de encontrar los ejemplares en papel en las librerías parece resuelta con la disponibilidad digital y a quienes les interese tenerlos en físico tendrán que ir en su búsqueda y convertirse en coleccionistas. Hace unos años, cuando apareció 359 Delicados (con filtro): antología de la poesía actual en México, los poetas-antólogos Carlos López Beltrán y Pedro Serrano hicieron ver la dificultad de leer la poesía mexicana actual; sus libros no están en librerías y tampoco en bibliotecas, sino dispersos en la nueva oralidad que son las redes digitales y las ediciones de bajo tiraje. El fenómeno se traduce en otro síntoma: al poco tiempo de su aparición la edición en papel se agota para la venta y se vuelve muy cara por su escasez. La buena poesía se vuelve un asunto secreto.
Habría que pensar en una publicación digital que hiciera circular esa información para que ese secreto, siendo secreto, sea compartido por un grupo, no necesariamente una secta. Hubo épocas –hace más o menos un siglo– en que una edición pequeña podía sin embargo volver al poeta conocido en distintas latitudes. Hoy se supone que eso lo resuelve la red y no es así. Que poetas reconocidos y premiados no sólo publiquen en ediciones de (muy) baja circulación, sino que además impulsen proyectos editoriales que suponemos les dan una gran satisfacción, pues desde luego dividendos económicos no, es una –otra– señal del sentido que tiene la poesía como resistencia a ese dominio de lo numeroso que acaba por tener un costo más allá de lo cultural.
Etiquetas:
Editores,
Editoriales,
José María Espinasa,
Lieratura mexicana
miércoles, 8 de junio de 2022
"Una cultura que no traduce es una cultura pobre"
El pasado 5 de junio, La Jornada Semanal, de México, realizó un homenaje al poeta Eduardo Lizalde, quien acaba de morir, a los 92. Entre las distintas notas publicadas, hay una de José María Espinasa que, suponemos anterior a ese hecho, donde se refiere a un aspecto menos conocido del autor de El tigre en la casa: su labor como traductor.
“Escribir con la muerte” / Eduardo Lizalde y la traducción
La poesía es eterna, pero los poetas no. Que tengamos entre nosotros a Eduardo Lizalde, lúcido y escribiendo, es un privilegio para México y para la lengua castellana. No sabía cómo escribir algo para celebrar los noventa años del autor de Tabernarios y eróticos, pues no quería repetir lo que he dicho sobre su poesía en diferentes ensayos, pero al asistir al homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua le ofreció en una sesión abierta el día 27 de junio en la Capilla Alfonsina encontré un motivo. Los participantes fueron Alejandro Higashi, Jaime Labastida y Vicente Quirarte, moderados por Gonzalo Celorio (cuatro generaciones representadas). Quirate contó que en una reciente reunión de la agrupación, el poeta homenajeado les habló del proyecto literario en el que estaba trabajando, la traducción al español de El cementerio marino.
Me llamó la atención que varios poetas a edad avanzada se embarcan en traducciones que parecen más propias de un impulso juvenil. Pienso en Tomás Segovia traduciendo Dios, de Víctor Hugo; en José Emilio Pacheco traduciendo los Cuatro cuartetos, de Eliot, o en Jorge Aulicino traduciendo la Comedia, de Dante. Queda claro que no son versiones filológicas ni de erudito, aunque puedan tener esas cualidades, sino manifestaciones de un entusiasmo lector; no son tampoco pedidos de carácter laboral o alimenticio; son impulsos creativos que responden a una vocación sostenida en el tiempo. Algunos lo han dicho de manera terminante: toda poesía es, al fin y al cabo, traducción, y abordarla así nos protege contra todo simulacro de originalidad y ofrece frescura a su carácter acumulativo.
Segovia, por ejemplo, señalaba, consciente de la condición ejemplar de la anécdota, que había empezado la traducción del poema de Hugo sesenta años antes de concluirla. Con Lizalde tiene una curiosa coincidencia: ambos tradujeron las Rosas, de Rilke. Y ambos, casi por la misma época, publicaron ambiciosos poemas corales –Lizalde Cada cosa es Babel; Segovia Anagnórisis– que probablemente tuvieron su origen en la admiración por las Elegías de Duino. Ninguno de los dos sabía alemán, aunque por sus estudios de filosofía lo habían frecuentado tangencialmente y los poemas franceses de Rilke les daban la oportunidad de expresar su cercanía con el escritor checo.
Por un lado, es lógico que Lizalde se interese en Valéry; por el otro, es extraño que se aboque a un poema tan difícil de traducir como El cementerio marino. Está indudablemente preparado para las densidades reflexivas del francés, pero es probable que le atraiga más el desafío formal de ese poema, que no pocos han abordado en español, entre otros en una versión que durante un tiempo se consideró canónica, la de Jorge Guillén. De alguna manera, y el ejemplo de Lizalde, como el de Segovia y Pacheco, lo confirmarían, el poeta longevo aspira de manera natural a ser il miglior fabbro, ha dejado atrás la hipnosis del genio y se siente más orgulloso de las sutilezas del orfebre que conoce los secretos de su oficio. En cierta manera la traducción les ofrece refugio contra el desencanto que la edad hace sentir frente a la escritura de afirmación personal en la proximidad de la muerte.
Si, como sabemos, escribir poesía es escribir contra la muerte, traducir transforma la frase: escribir con la muerte, por lo menos asomada tras la espalda vigilando nuestros trazos. Así el poeta le dice: espera, que aún no termino. ¿No había algo de esto en la famosa hipótesis de Valéry de que el poema no se termina, se abandona? Porque al ver a Lizalde lúcido y animoso, lo que Valéry dice del poema también se puede decir del cuerpo mismo. El poeta se va desembarazando de las ingenuidades del yo, pero no para entregarse a otra quimera, la de un nosotros en cierta manera olvidado. ¿Dónde se sitúa la labor de traducción? ¿Entre el yo y el nosotros, propone un ustedes? Un tú becqueriano. El poema de Valéry al que Lizalde se aproxima es el epítome de la poesía reflexiva que en México tiene su equivalente en Muerte sin fin. En apariencia, el tono del francés no está cerca del acento del mexicano, pero sí están en cambio próximas las actitudes ante ese pensar de la poesía que se proyecta como una reflexión más profunda que la de la filosofía. Esa multitud otra, que propone el ustedes mencionado líneas arriba, nos llega a través del traduttore /traditori y se debe a una idea de los lectores como comunidad.
Una cultura que no traduce es una cultura pobre. Un poeta que no traduce se pierde un registro de enorme importancia y limita su alcance. Auden, que prohibía al escritor trabajar de profesor, editor o periodista, admitía a regañadientes que podía hacerlo de traductor. Decía algo así como que hacerlo le soltaba la pluma. Yo lo entiendo así, no tanto como ejercicios de calistenia, sino un abandonar la escritura en manos de otro sin, sin embargo, soltarla. Los lectores de Eduardo Lizalde esperamos su versión de El cementerio marino no porque vaya mejorar o supere las otras varias que se han hecho en nuestra lengua, sino porque en realidad será un poema de Eduardo Lizalde. Así, el ejercicio de desdoblamiento hacia la otredad que está implícito en el gesto de traducir culmina en una fascinante tautología rimbaudiana: yo soy yo y sólo yo en la medida en que ese yo es otro.
martes, 31 de mayo de 2022
"¿Por qué hay una ilusión evidente en los sectores de la industria editorial en este regreso de la pandemia?"
“Crónica de la visita a una de las ferias de libros más importantes de América Latina: la Feria del Libro de Bogotá, Colombia, que da pie para pensar en la función que tienen estos eventos en términos de las editoriales y las librerías, el fomento a la lectura y la difusión de los autores, sobre todo después de la pandemia.” Eso dice la bajada de la nota que el poeta, crítico y editor mexicano José María Espinasa publicó el pasado 29 de mayo en la La Jornada Semanal, de su país.
Temporada de ferias del libro: la FILBO de Bogotá
Un viaje familiar me dio la oportunidad de asistir a la FILBO (Feria del libro de Bogotá) en su regreso presencial. Por un lado, llama la atención lo que podemos llamar la primera temporada de ferias de libro, con Minería en Ciudad de México, Bogotá, La Habana y Buenos Aires –la segunda sería la que encabeza la de Guadalajara. La de Bogotá es más pequeña que las respectivas de Buenos Aires y Guadalajara, pero por eso es más manejable y menos abrumadora, y refleja una lenta pero visible reactivación de la industria editorial colombiana a la vez que se repiten ciertos hechos, diría que sintomáticos, de otras latitudes, como el surgimiento de editoriales independientes, la aparición de voces de escritoras notables y el interés por el futuro de la lectura en sus diferentes formatos.
¿Por qué hay una ilusión evidente en los sectores de la industria editorial en este regreso de la pandemia? El impulso a la lectura que las restricciones sanitarias provocó en el uso del tiempo libre hace suponer un repunte en los índices de lectura que se reflejarán en los ingresos de los editores y en la salud del sector. A la vez se pueden observar las mismas actitudes nocivas con relación a la bibliodiversidad y su fomento. Por ejemplo, en Bogotá –y me dijeron que en otras ciudades colombianas también– empieza a haber un buen número de librerías de viejo que diversifican la oferta, también una serie de librerías independientes que promueven el buen servicio en locales agradables. Un caso de esto último es la librería Casa Tomada y de lo primero Espantapárrafos, cuyo ingenioso nombre se debe a su animador, el poeta Juan Manuel Roca. También es perceptible que no circulan bien los sellos editoriales de otros países latinoamericanos ni de las propias editoriales independientes. Como se ve, la situación es muy parecida a lo que sucede en México.
En lo que se refiere a México, una de las librerías insignias de Bogotá sigue siendo la librería Gabriel García Márquez, del FCE, bien atendida y surtida, bajo la conducción de Gabriela Rocca Barenechea, hija de un editor independiente de larga tradición. Un magnífico edificio, del arquitecto Rogelio Salmona, enclavado en el corazón de La Candelaria, y a un costado de la zona de bibliotecas y museos, la vuelve un lugar de cita obligada. No muy lejos de allí está la histórica Librería Lerner, también con buen surtido y amplio espacio de exhibición. En cambio, la Librería Buholz es ya motivo de nostalgia. Dos autores siguen siendo presencia constante, casi obsesiva en el panorama literario: el autor de Cien años de soledad y Álvaro Mutis, ambos ejemplos de esa cercanía que hay entre la literatura mexicana y la colombiana. Y entre las generaciones siguientes, la presencia de Piedad Bonet, el ya mencionado Juan Manuel Roca, Laura Restrepo, Evelio Rosero, Juan Gabriel Vázquez, William Ospina y Darío Jaramillo ocupan un lugar a la vez protagónico y polémico. Y, como es natural, dominan los novelistas.
¿Presencia de autores mexicanos actuales? Poca. Algunos como Marco Antonio Campos, José Ángel Leyva, María Baranda y Pedro Serrano, que han sido editados allá, son bastante conocidos. Del último, en la feria se presentó un libro antológico, prologado y seleccionado por Fabio Jurado, conocedor de la literatura mexicana y una especie de embajador sin cartera de nuestras letras. También hay que destacar que, como actividad de la FILBO, se llevó a cabo un coloquio sobre traducción, que homenajeó –su charla inauguró el evento– a Selma Ancira, la extraordinaria traductora mexicana del ruso y el griego. Como se puede apreciar hay elementos comunes con la situación de otros países latinoamericanos. Habría que preguntarse la razón del optimismo que permea el medio editorial y la impronta con que regresan las ferias de libro presenciales. Tanto la de Bogotá como las de La Habana y Buenos Aires parecen haber sido un éxito y eso se refleja hasta en las noticias que llegan a los celulares con abundante información literaria.
¿Novedades? Muchas y difíciles de reseñar en tan corto espacio. Señalo algunas que me parecen importantes: la abundancia de traducciones de la obra de Fernando Pessoa, la ya señalada abundancia de escritoras mujeres, la falta de antologías que den un panorama de la actualidad. Por ejemplo, en este rubro hay que hacer notar la extraordinaria labor de Luz Mery Giraldo en su Antología del cuento colombiano, que va en el tercer tomo (publicada por el FCE de allá, no tengo la impresión de haberla visto en las librerías mexicanas). Un autor durante años radicado en México, Felipe Agudelo Tenorio, donde publicó uno de sus primeros libros, Cosecha de verdugos, lleva ya dos entregas de una notable saga de tono negro, con la creación de un detective sui generis, Gotardo Reina. En el terreno de la poesía una útil antología de divulgación hecha por Ramón Cote Baraibar que llega hasta la generación de los nacidos en los sesenta. Y como colofón de esta crónica, la mención de un libro que me parece notable y merece una nota aparte: Baudelaire, el heroísmo de los vencidos, de Juan Zapata.
miércoles, 4 de mayo de 2022
Más de seis décadas publicando grandes libros
“Con una buena mezcla de nostalgia y acierto crítico, este artículo celebra el cumpleaños sesenta y cinco de una de las editoriales emblemáticas de México, en cuyo amplio catálogo a lo largo de los años ha reunido títulos de literatura reciente, clásicos, divulgación, traducciones, coloquios, teatro, poesía, ensayo, cuento, filosofía y memorias.” Eso dice la bajada del presente artículo, publicado por José María Espinaza, en La Jornada Semanal, del pasado 30 de abril.
Hallazgos y continuidades: 65 años de la editorial de la Universidad Veracruzana
Cuando se mide la importancia de una editorial se suele pensar primero en términos estadísticos y numéricos: ventas, número de títulos, reediciones, pero se dejan de lado otros parámetros, de diferente índole, menos visibles, pero tal vez más profundos. Por ejemplo, se me ocurre pensar en los ejemplares que uno ha regalado de un determinado sello. Recuerdo los años setenta, cuando algunos amigos buscábamos afanosos en librerías de viejo los ejemplares del Bergson de Vladimir Jankelevitch, del cual teníamos uno profusamente subrayado, no para leerlo nosotros sino para regalarlo a quien no lo conociera: era casi un rito de iniciación amistoso. El libro era innecontrable en las librerías normales, pero en cambio aparecía de manera frecuente en las de usado. La editorial hacía años que lo había descatalogado y aún faltaban varios lustros para que el extraordinario filósofo judío francés viviera una cierta moda lectora en español. Por otro lado, nuestra filosofía mexicana, fertilizada en sus años pioneros por el filósofo francés autor de La risa, vivía entonces cautiva de la ortodoxia marxista más plana, así que el libro en cuestión era una especie de santo y seña entre un grupo de disidentes o heterodoxos.
No es el único título de la Universidad Veracruzana (UV) que vive esa condición de regalo iniciático: también le ocurría a un delgado volumen de poesía, prologado por Octavio Paz y firmado por Blanca Varela, Ese puerto existe. Se le buscaba y se daba de regalo, incluso como franco instrumento de ligue –sí, hubo un tiempo en que los libros servían para ligar– y esa distribución gota a gota tuvo su consecuencia: la escritora peruana es hoy un clásico de la lírica hispanoamericana y Jankelevitch un autor presente en los mejores pensadores y críticos de nuestra lengua. Cuando pienso en esta condición afectiva del libro regalado se me ocurre que es un termómetro más fiel de la importancia de una editorial y que, con ello, rindo un mínimo homenaje a la labor editora de la Universidad Veracruzana en su aniversario sesenta y cinco.
Y los libros se me presentan en cascada: voy a enumerar algunos de manera desordenada: El Diario de Lecumberri, de Álvaro Mutis, fue durante años el libro más difícil de conseguir del poeta colombo-mexicano, en parte debido a que el mismo Mutis lo dejaba un poco de lado para que se apreciara mejor su extraordinaria poesía, y ni siquiera el éxito de sus novelas a mediados de los setenta llevó a una reedición sino hasta un par de décadas más tarde. Igualmente, La ofrenda para una virgen loca, de Rosa Chacel, circulaba de mano en mano como un libro que había que leer en secreto, de la tal vez mejor narradora española del siglo XX.
A fines de los cincuenta, recogiendo las enseñanzas de la labor de Juan José Arreola en Los presentes, y acompañando de manera virtuosa al crecimiento de proyectos editoriales como Joaquín Mortiz y Era, y un poco después Siglo XXI, la editorial de la UV no sólo ocupó un lugar destacado en el contexto universitario sino en la puesta al día de nuestro conocimiento de la literatura de otros países y lenguas, y de alguna manera también como plataforma del boom antes de Carmen Balcells. Uno de los principales factótums de la calidad del sello fue Sergio Galindo, narrador veracruzano de notable talento, autor de clásicos como Polvos de arroz, La justicia de enero y Otilia Rauda. Con él se dieron a conocer autores hoy de renombre, como Jorge López Páez, Emilio Carballido y Juan Vicente Melo.
El surgimiento y consolidación de la Generación de Medio Siglo no se podría entender sin la labor editorial de la UV. El impulso de una generación excepcional tanto en México como en Hispanoamérica permitió que el proyecto editorial echara raíces, se robusteciera bien, pronto, y se consolidara en el tiempo. Hoy cumple sesenta y cinco años. Me interesa destacar que no fue sólo un proyecto centrado en un grupo de escritores, sino también de historiadores, filósofos y académicos que acompañaron al proyecto, desde las páginas de los libros, y de la revista La Palabra y el Hombre (y algunas otras que fueron surgiendo en el tiempo). Además de Fernando Salmerón, quien ocupó importantes cargos en la institución, incluido el de rector, y que dio cobijo y apoyo a la iniciativa cultural, hay otras figuras. Es una buena muestra el ya mencionado Bergson líneas arriba: el traductor de dicho libro fue Francisco González Aramburu, niño de Morelia, y muestra de que el exilio español, en su llamada generación hispano-mexicana, acompañó a la editorial (allí publicaron escritores como José de la Colina, Tomás Segovia y César Rodríguez Chicharro). Insisto: la editorial de la UV se volvió una carta de identidad cultural del México de la última mitad del siglo XX.
En mi generación crecimos como lectores a la par de la editorial en la década de los setenta, nos volvimos lectores constantes. No sé si la situación fetichista descrita al principio también la vivieron generaciones posteriores, pero me atrevo a suponer que sí, aunque tal vez no con los mismos libros. Esto me lleva a otra cualidad: la editorial ha tenido con frecuencia al frente del proyecto a escritores, además del ya mencionado Galindo hasta Agustín del Moral (su actual responsable), autores tan queridos como Sergio Pitol, pasando por José Luis Rivas y Luis Arturo Ramos. Si no recuerdo mal fue Rivas quien impulsó la reedición del Bergson obsesivamente presente en estas páginas.
La presencia de escritores, no sólo enfrente sino atrás y a los lados, arropando el proyecto, ha permitido que no naufrague en las veleidades de la grilla interna de una institución. Vuelvo a recordar a Sergio Pitol –cuando viajaba a Xalapa era obligada la cita a comer con él– y cómo repasaba entusiasta las traducciones que había hecho de escritores centroeuropeos y cómo repetía que era importante que la editorial mirara hacia afuera (quería decir a otras lenguas y latitudes). Es decir, en un sentido extraterritorial, para usar un término de George Steiner. Un buen ejemplo es la muy reciente colección Mar de poesía en ediciones bilingües.
También vale la pena recordar que el crecimiento de la editorial acompañó un momento dorado, en el cual surgieron sellos como Joaquín Mortiz, Siglo XXI y ERA, a los que alimentó con sus descubrimientos y a los que complementó de manera armónica para encontrar, no sin dificultad, un espacio propio. No quiero dejar de señalar que ha padecido, como todas las editoriales mexicanas, grandes y chiquitas, períodos de mala distribución casi de carácter cíclico.
Hay en mis palabras, como suele suceder en las efemérides, un cierto tono nostálgico que ahora quiero corregir un poco. La editorial ha publicado a muchos escritores que admiro de mi generación –pienso ahora, por ejemplo, en Adolfo Castañón, en Héctor Subirats, en Fabienne Bradu, o incluso más jóvenes (destaco entre estos la obra reunida de Miguel Ángel Chávez, libro al que hay que volver). También vale la pena destacar las series Sergio Pitol traductor y la Biblioteca Carlos Fuentes. Así reúne literatura reciente, clásicos, ediciones de divulgación, libros académicos, traducciones, coloquios, memorias, teatro, poesía, ensayo, cuento, filosofía.
Para cerrar estas palabras, una última evocación: hace unos años encontré varios ejemplares de Magia de la risa a precio de remate, seguramente consecuencia de ese inevitable robo hormiga que toda editorial padece, y los compré para irlos regalando a mis amigos.
lunes, 25 de octubre de 2021
A propósito del poeta y traductor Henri Deluy
Poeta, traductor, impulsor y director de la revista Action Poétique –que duró casi cinco décadas– y de la Bienal de Poesía de Val de Marne, el poeta francés Henri Deluy (foto) es el tema de la columna de ayer del poeta y editor José María Espinasa, en la Jornada Semanal, de México.
De antologías, obituarios y gustos de lectura
La reciente desparición física del poeta francés Henri Deluy (1931-2021), también antologador de la poesía de su país, detona aquí una reflexión sobre las antologías y sus variados y subjetivos criterios de selección, o reunión, o compilación… todos, al parecer, esencialmente marcados por el gusto de quien las realiza, pero también sobre su indiscutible necesidad e importancia.
Hace un par de meses Adolfo Castañón, observador privilegiado de la literatura francesa, me mandó un mail donde mencionaba la muerte del poeta francés Henri Deluy, y me hablaba de la amistad del fallecido con Saúl Yurkievich y de sus trabajos sobre el tango. Yo conocía la labor de Deluy tangencialmente, sobre todo como editor de revistas, divulgador de la poesía francesa y autor de algunas notables antologías de la lírica de su país. Lo había tratado personalmente, si no recuerdo mal, por intermedio de Juan Gelman, a quien había traducido al francés y conversé con él en la Casa Refugio un par de veces en algunas de sus visitas a México. Su mirada sobre la lírica francesa era bastante distinta de la mía, él era un especialista y yo un aficionado, pero la conversación fue buena y de vez en cuando me enviaba ejemplares de la revista que hacía y me hice de algunas de sus antologías.
He contado en otras ocasiones que en los años noventa del siglo pasado, cuando planeaba una antología de poesía francesa, leí un ensayo en el que se mencionaba que dos extensas muestras del período 1970-1990 diferían en casi ochenta por ciento de los autores incluidos y que eso, para el ensayista, y con razón, representaba un grave problema: la brújula para orientarse se había perdido y sólo el tiempo podría darnos un nuevo sentido de orientación, reparar el que se había roto. La poesía francesa parece presentar un rostro definido más o menos hasta los nacidos en 1920, digamos hasta Yves Boneffoy, que es de 1923.
Pero luego…
Al pensar en recordar en estas páginas a Deluy, como una forma de agradecerle que fuera de los pocos poetas franceses de su generación que se interesaron en los escritores de habla española, entre ellos, además de Gelman, Saúl Yurkievich y Yolanda Pantin, tomé Une antthologie de circonstance del librero y la empecé a hojear mientras pensaba que toda antología es de circunstancia y que ponerlo en el título no era una reiteración sino un subrayado sintomático. Pero no se trataba de eso, el título en realidad se refiere a lo que nosotros llamaríamos una “memoria” de un festival de poesía muy importante del que fue animador: es la circunstancia misma de ser invitado al festival la que antologa –reúne– mezclando poetas de diversas nacionalidades y lenguas, más cerca de un muestrario que de una antología, y después de leer algunos autores devolví el libro a su lugar, pues no servía para lo que quería, recordar al poeta recién muerto. Y tomé ahora Lʼantologie arbitraire dʼune nouvelle poesíe (1960-1982, trente poétes). Me desconcertó el adjetivo arbitrario y busqué algunas de sus razones que sin embargo suponía predecibles en el prólogo.
Deluy hace algunas reflexiones previsibles sobre el género partiendo de los griegos –selección, florilegio, crestomatía– y sus razones de ser para ampararse en el deseo y en el gusto, y dice: “me gustan las antologías y me gusta la poesía de hoy día”. En efecto, Deluy deja esto último manifiesto y eso me gusta, también que se trata de que una selección, si bien busca cierta permanencia, es fruto de una circunstancia, el calificativo de la mencionada líneas arriba, que toda antología es una jugada de dados, una apuesta por y contra el azar a partir del gusto, eso tan volátil. En ese prólogo en forma de apuntes sueltos, Deluy señala algo notable: el gran ausente es el surrealismo en esa generación. La generación de Deluy, que es la que da contenido al libro, se ve desgajada entre el rechazo (a las teorías) y la admiración (por los textos) del surrealismo, y señala que los escritores cercanos o afines a ese movimiento fueron en casi todos los casos sus maestros. Eso me lleva a pensar que la razón por la cual la poesía francesa del segundo medio siglo del xx dejó de interesar a los lectores de habla española fue ese dilema: seguíamos (seguimos en buena medida) anclados sólo a la admiración. O, más aun, cuando los franceses negaban al surrealismo nosotros, de este lado del Atlántico, vivimos en un estado de beatificación de Breton y compañía que casi se volvía pasmo.
Ese señalamiento me llevó a dejar de lado el que yo creía su mayor aporte a la literatura francesa, para ocuparme más de su propia poesía, lo que en realidad es un mejor acto de justicia que ocuparme de lo circunstancial o lo arbitrario. Puse los libros de su autoría para leerlos –confieso que nunca les había hincado el diente– y confirmar lo que Castañón me señalaba con relación a la calidad de su poesía: es muy buena. Otro será el lugar para hacerlo. Ahora quisiera abundar sobre un asunto ya planteado en algunas notas anteriores mías en este suplemento: cómo lee uno a un escritor cuando éste ha muerto. Lo hace, desde luego, con un sesgo distinto, como si el punto final de la desaparición física pusiera en el escrito una responsabilidad diferente, pero no necesariamente un lastre. Por eso es tan difícil y tan poco agradecido el género del obituario.
martes, 27 de julio de 2021
"Los lectores, al volver a las librerías"
El pasado 25 de julio, en La Jornada Semanal, de México, el poeta, ensayista y editor José María Espinasa escribió la siguiente columna. En su bajada se anuncia: “Crónica de una visita a una librería del Fondo de Cultura Económica que pone en evidencia, por un lado, el tiempo de la pandemia bien aprovechado por la editorial para avanzar en sus propuestas, algunas de las cuales aquí se comentan y, por el otro, el entusiasmo de un crítico literario que por fortuna no llevaba su tarjeta de crédito”.
La olla de presión de la pandemia: buenas y nuevas ediciones
El descenso de la pandemia en Ciudad de México y en varios estados del país ha dejado ver el proceso de calentamiento de la cultura, semejante al de una olla a presión: el vapor y el silbido son visibles y audibles. Por ejemplo: llego, después de año y medio, a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y el efecto es abrumador; la mesa de novedades está llena de buenas propuestas de diversas editoriales, en especial de la casa editora mexicana que conduce la librería. Mi primer pensamiento es claramente de tiempos de crisis: qué bueno que no traigo la tarjeta de crédito. La industria editorial no estuvo paralizada: lo que se pudo hacer en estos largos meses de cuarentena ya amenazaba con hacer estallar la olla exprés.
Es evidente que, para el fce, esos meses fueron menos lesivos que para las editoriales privadas y que su producción, ahora ya sobre la mesa de ofertas y ante los ojos del lector, no sólo sorprende por su cantidad sino también por su calidad y diversidad. Es de esto que me quiero ocupar en esta crónica. En efecto, el fce aprovechó este tiempo para implementar el proyecto que antes simplemente eran palabras no del todo tangibles. Por un lado, proyectos que sirvieron como bandera; por otro, la de series novedosas y tal vez desconcertantes en el marco de un catálogo histórico, como las narrativas visuales, y por un lado más, la renovación de sus catálogos históricos con propuestas muy atractivas. Si bien esta crónica habla en una retórica primera persona, creo que la experiencia de los lectores al volver a las librerías será muy similar.
Así, quiero empezar por un libro que supongo que se volverá bestseller: los Cuentos completos, de Leonora Carrington. La gran artista plástica surrealista que vivió tantos años en nuestro país fue también una notable escritora y sus textos circulaban en fotocopias, de las ediciones de Monte Ávila, Era o Ciruela, pero no resultaba fácil encontrarlos. Es una gran oportunidad para los lectores que no la conocen para acercarse a ella en una edición bonita, cuidada y a muy buen precio, que incluye tres cuentos inéditos en español y en versión de la traductora y poeta Una Pérez Ruiz. Leonora Carrington pasa por un buen momento: hay varios museos que exhiben cosas suyas y este libro contribuirá a su conocimiento. Me permito recordar dos hechos casi propios de su literatura: el robo de una de sus esculturas que después apareció abandonada, y el itinerario y destino de La barca de los muertos que ahora está en Paseo de la Reforma.
Un libro paralelo y complementario al de Leonora Carrington es el de Cuentos completos, de Clarice Lispector. La fama de la narradora brasileña viene de lejos, pero no era fácil conseguir sus libros. Hoy, esta edición los pone al alcance del lector mexicano en una buena traducción de Paula Abramo, también poeta notable. En mi memoria tengo las largas conversaciones con Inés Arredondo sobre la obra de la Lispector –es curioso que a ella, como a Virginia Woolf o a Marguerite Duras, se les llamaba la Lispector, la Woolf, la Duras, para contrarrestar con cierta impersonalidad el alto contenido personal de sus escritos. También recuerdo que, al publicar hace más de treinta años una entrevista con ella en este suplemento, nos fue muy difícil conseguir fotos suyas para la portada. También me gustaría pensar que el hecho de involucrar a mujeres como autoras y traductoras responde a una política editorial. En todo caso, los dos libros son muy buena noticia para los lectores y si la pandemia hizo, como dicen que ocurrió, que se leyera más, no perdamos el ritmo y aprovechemos las consecuencias de esa pandemia-olla exprés.
Otra de las tradiciones históricas del fce es la traducción de textos. En ese camino se inscriben los dos mencionados en párrafos anteriores, y como notable complemento entre sus novedades ofrece el libro de François Ost, Traducir; aunque su edición es española, supongo que llegará a librerías en México pronto, al igual que otra novedad de sus filiales, en este caso Perú, Eternidad de la noche, las cartas de César Moro a Emilio Adolfo Westphalen, desde México.
En otra dirección, pero también una lectura muy atractiva, resulta la publicación de Saavedra, un anarquismo, del periodista Aurelio Fernández Fuentes. Aurelio Fernández toma la figura de su bisabuelo, anarquista español de principios del siglo xx y hace un libro a la vez de investigación histórica y recreación narrativa, con gracia y buena pluma. Abelardo Saavedra Toro nunca estuvo en México, pero su libro nos habla en estos años de transformación social con una voz que se vuelve necesaria. No me alcanza el espacio de esta nota para dar noticia de todas las novedades notables que el fce está ofreciendo a sus lectores en este ‒esperemos que sostenido‒ regreso a la normalidad. Pero no quiero dejar de llevar agua al molino de la poesía, señalando dos publicaciones recientes de poetas españoles muertos recientemente: Joan Margarit y Francisco Brines.
martes, 29 de junio de 2021
José María Espinasa: "No hay en existencia"
El 23 de enero de este año, en su columna de La Jornada Semanal, de México, el poeta, ensayista y editor José María Espinasa reflexiona sobre el futuro del libro en tiempo de virtualidades.
El libro en la cultura virtual de lo efímero y lo inexistente
Cuando los lanzamientos públicos de los libros se hacían de forma presencial –con el autor y tres amigos que lo elogiaban– había poco público, pero al acabar el editor podía vender unos diez libros, y alguno de los textos se publicaba, se cumplía con un rito y, si el editor tenía recursos, ofrecía un brindis. Ahora, con la pandemia, las presentaciones son virtuales y me cuentan que hay más público, pero no se venden libros ni los textos aparecen publicados en algún suplemento, ni tiene prácticamente eco alguno ni se sedimenta en la cultura como una apuesta a futuro. Por definición, lo virtual es efímero y coyuntural. Pero su condición efímera no tiene el sentido, que algunos han querido darle, de una nueva oralidad. Lo efímero equivale a algo peor: la inexistencia, justificada por su existencia –es un decir– virtual. La idea de lo publicado se revierte y lo devuelve a la condición de lo inédito.
Veamos algunos hechos: cada vez es más frecuente que un lector llegue a una librería en busca de un título y el librero busque en la computadora. Lejos ha quedado el librero que reconocía el libro y sabía dónde estaba, e incluso te recomendaba otros títulos de ese autor o de temática parecida y, a veces, si se establecía una cierta relación, te avisaba de cosas que llegaban con pocos ejemplares y sabía que te interesarían. Ahora, pone el nombre en la computadora y suele aparecer la ficha, con autor, editorial, isbn y precio, pero sin existencias para la venta. El librero, sin embargo, se suele sentir ufano de encontrar esos datos, aunque no haya libros que se correspondan con ellos, y si el ingenuo lector le pregunta si se lo pueden conseguir la mirada es de absoluto desprecio: habiendo tantos libros aquí para qué quiere ése.
De allí se pueden encontrar mil variantes: el sistema indica que hay un ejemplar, lo buscan los dependientes durante media hora y no lo encuentran. Tal vez cuando algún día se haga un inventario terminará apareciendo en un sitio insospechado, o, si se lo robaron, como sigue estando en el sistema nunca pedirán reposición al editor. Se alega que no hay un banco de datos en México en el que se pueda saber qué libros aparecieron, quién es el editor y en qué librería están a la venta. Hace unos años se impulsó Prolibro; el editor estaba obligado a subir la información a ese portal (la entonces Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura obligaba a sus coeditores a hacerlo). Un buen día, después de acumular mucho trabajo de muchos editores, Prolibro simplemente desapareció de la red. Y el encargado de compras o gerente de la librería te dice impávido: es que no lo han dado de alta en el sistema. Esa cadena de ventas del libro, que va del autor al lector, se interrumpe con frecuencia en las librerías, incapaces de resolver los problemas tecnológicos pero, a la vez, volviéndolos un requisito sin el cual no hay realidad, ni siquiera realidad virtual.
La venta vía la red provoca una enorme desconfianza en una mercancía tan extraña y poco comercial como el libro. La solución, se dijo, sería Amazon, y ésa, “la librería más grande del mundo”, es ahora sobre todo un sistema de ventas y paquetería donde el libro es una parte mínima del negocio, y que hace de la competencia desleal la razón de su éxito, desde evadir impuestos e ignorar las leyes locales, hasta simplemente el fraude y el robo. Y no pocas veces la extorsión: el precio de un libro en la lista del editor se multiplica por diez en la venta virtual de esa trasnacional. Eso sí, cotiza en la bolsa.
El futuro de la música en salas de conciertos, el teatro y el cine es muy oscuro, pero el del libro es peor. En cierta manera, la historia le ha dado la razón a Marcuse: dejamos atrás la cultura del libro –la galaxia Gutenberg– pero no para ir hacia la era del cine –la galaxia Lumière– sino al simulacro de lo virtual –la galaxia Gates. Tal vez asistimos al fin de una época cultural, pero no estamos seguros de asistir a la formación de una nueva.
¿Demasiado pesimismo? Tal vez. El comportamiento suicida de muchas personas, asistiendo a fiestas clandestinas, a bares en horarios ilegales, a concentraciones masivas en medio de la pandemia, llama la atención sobre una sociedad que hace cincuenta años Guy Debord llamó “del espectáculo”, basada en lo gregario, que no puede ver en el libro y la lectura sino a un enemigo. El espacio privado ha sido casi borrado por la televisión, la computadora, el teléfono móvil y la amenaza de una sociedad virtual, pero no se ha buscado proteger ese espacio sino encontrar otro sentido en el espacio, no social ni público, sino en el gregario. Mala elección. Salir a caminar a un parque o darse una vuelta por la plaza parece ahora un gesto tan arcaico como leer un libro.
Me puedo imaginar a un editor que ha caído en manos de la locura y llena la red de anuncios de libros que no existen y nadie se daría cuenta, pues su existencia no aspira a otra cosa que a su virtualidad, y si alguien los pidiera, un robot contestaría que “no hay en existencia”.
martes, 8 de junio de 2021
José María Espinasa y un triple homenaje
Publicado el pasado 30 de mayo, en La Jornada Semanal, de México, el siguiente artículo del poeta, ensayista y editor José María Espinasa pone el acento en tres ejes: la labor editorial, la traducción literaria y la obra de la poeta Minerva Margarita Villarreal (foto; 1957-2019), quien, desde la Universidad de Monterrey, realizó una importante tarea como editora de valiosas colecciones.
Aciertos editoriales, dilemas de la traducción
El enorme gusto y el gran conocimiento de Grecia que poseía Alfonso Reyes queda de manifiesto en ‘Aquiles extraviado (Ilíada, rapsodias I a IX)’, publicado en la colección El Oro de los Tigres que dirigía Minerva Margarita Villarreal, sirven de eje en esta reflexión sobre la traducción literaria en nuestro país –específicamente del griego clásico–, y las editoriales que se han ocupado de difundirla.
En estas mismas páginas me he ocupado en distintos momentos de asuntos editoriales y asuntos de traducción literaria. Y también de la escritora regiomontana Minerva Margarita Villarreal. En esta entrega reaparecen simultáneamente las tres razones: Minerva animó en los últimos años de su vida la colección El Oro de los Tigres, dedicada a publicar breves muestras antológicas de poemas en otras lenguas con belleza y esmero literario. La entrega número IX, que ella ya no alcanzó a ver, es una verdadera joya, Aquiles extraviado (Ilíada, rapsodias I a IX), con la conocida y no pocas veces polémica traducción, a cargo de Alfonso Reyes, de los primeros cantos de la obra de Homero. Los escritos sobre Grecia han sido siempre una piedra de toque de los estudiosos sobre el polígrafo regiomontano. Por un lado, la exigencia, que tiene sus razones, de señalar el nulo o poco conocimiento que tenía del griego, y por otro, lo que en la práctica anula o transforma el señalamiento anterior, la calidad extraordinaria de los fragmentos publicados como Aquiles extraviado, obra del final de su vida y que se suele comparar y contrastar con Homero en Cuernavaca. Lo que a su vez suele llevar a la discusión del valor de Reyes como poeta.
Esta edición tiene, además, un prólogo de Carlos García Gual, una de las grandes autoridades sobre la cultura griega hoy día, prólogo que es un ejemplo de información, conocimiento, sabiduría y gusto de lector, al ponderar la versión de Reyes y compararla con otras hechas en español, en especial la de otro mexicano, Rubén Bonifaz Nuño. Es ilustrativa la apretada síntesis que traza de las traducciones que del clásico se han hecho a nuestra lengua, y de las opciones que según las épocas y los estilos han hecho desde los eruditos hasta los poetas y los divulgadores para mostrar la opción que toma don Alfonso: la de hacer un poema en español que transmita lo mejor posible la poesía del original.
García Gual señala que, si bien Reyes no sabía griego, sus lecturas de esa cultura eran muchas y buenas, y que incluso había traducido varios libros y escrito espléndidos ensayos sobre el asunto en sus obras. Es decir “sabía” griego por una empatía con la cuna de civilización occidental. He leído en algunos lugares que cuando Reyes tuvo la oportunidad de conocer físicamente Grecia no lo hizo. ¿Por qué? Probablemente porque la que se había construido en su imaginación era para él (y debería ser para nosotros) más real que la verdadera. Y esa Grecia que, por ejemplo, está en Cavafis muy presente, y a través de él en la poesía de los últimos cien años, y gracias a los románticos alemanes desde el siglo xviii, se presta para esa creación o recreación imaginaria. Baste mencionar que varias de las buenas traducciones del escritor alejandrino las hicieron traductores que no sabían griego (Juan Carvajal y Cayetano Cantú entre nosotros).
Valorar esa empatía en épocas de rigor filológico mal entendido y programas de traducción para la red me parece muy importante. Y en muchos niveles –valga la pena mencionar las versiones divulgatorias en prosa de Luis Santullano que dieron a conocer a muchos lectores la obra de Homero– es justamente esa mezcla de niveles la que crea una continuidad histórica. Otro ejemplo, en otra dirección, más la de Homero en Cuernavaca, sería Las cuentas de la Ilíada y otras cuentas, un gran libro de poemas poco atendido por la crítica, de Luis Miguel Aguilar. Y ya en una línea afectiva: si bien mis lamentablemente pocas relecturas de la Ilíada se han dado en la traducción de Rubén Bonifaz Nuño, guardo como un fetiche mi ya muy maltratada edición de Biblioteca Mundial Sopena, en la versión de José Gómez Hermosilla. México tiene hoy un importante número de buenos traductores del griego moderno, pero no sé si del griego clásico haya dejado Bonifaz Nuño una escuela. En todo caso, esta publicación de Aquiles agraviado nos lleva al asunto, recurrente en estas páginas, de la importancia de la traducción como zona de aire fresco para la literatura.
Hace un par de años Eduardo López Caffagi publicó un extraordinario libro, resultado de su trabajo como estudiante de El Colegio de México en Estudios Internacionales, pero más que un libro sobre política internacional es un notable ensayo, Grecia pasado y presente, sobre la cultura griega del siglo XX, con páginas muy buenas sobre Giorgios Seferis (poeta) y Theo Angelópoulos (cineasta) que no puedo dejar de recomendar en esta nota. En él se explica un poco la empatía de Reyes con la cultura griega clásica y su presencia en el México del siglo XXI. Es casi un absurdo decir que hay que seguir leyendo y releyendo a Alfonso Reyes, uno de los pocos escritores que no han sido desgastados por el paso del tiempo a más de sesenta años de su muerte. La industria académica en torno a su obra, que en algún momento llegó a provocar aburrimiento, ha encontrado en las ediciones de divulgación, como este Aquiles agraviado en El Oro de los Tigres, una manera de fomentar su presencia y su número de lectores. Tal vez sólo habría que pedir que tuviera una mayor circulación entre los lectores interesados. ¿Seguirá la colección ahora que Minerva Margarita ya no está entre nosotros? Espero que sí.
jueves, 20 de mayo de 2021
José María Espinasa reflexiona desde México sobre la poesía de Bernard Noel
El pasado 16 de mayo, en la Jornada Semanal, de México, el poeta y crítico José María Espinasa publicó el siguiente artículo a propósito de Bernard Noel, uno de los más influyentes poetas franceses de la segunda mitad del siglo XX. Pese a haber sido traducido en diversos países de lengua castellana –en la Argentina, fundamentalmente por Sara Cohen, una de sus más frecuentes traductoras– sigue siendo, en buena medida, un autor que poco ha circulado entre los lectores.
Poesía francesa contemporánea: un (des)conocido llamado Bernard Noel
El fallecimiento de Bernard Noel (1931-2021), poeta francés de relevancia, desata aquí una reflexión sobre el interés de nuestra cultura en la lectura y conocimiento de poetas franceses contemporáneos, pues aquí se considera que la atención a lo escrito en otras lenguas es una forma de medir la salud poética de una época.
Cuando supe que había muerto el poeta francés Bernard Noel (1931-2021) –por un correo de Philippe Olle Laprune– me volvió a sorprender (y a entristecer) el desconocimiento que una literatura en un tiempo tan afrancesada como la mexicana, y que suele estar atenta a lo que ocurre en otras lenguas, tiene ahora en la tercera década del siglo xxi, respecto a la lírica francesa. Basta comparar lo que ocurría hace un siglo: tanto el Ateneo de la Juventud como los Contemporáneos estaban muy atentos a lo que ocurría allende las fronteras, y es famoso lo pronto que se traduce al español a Rilke o a Eliot. Gide, Valéry y Claudel estaban presentes entre nosotros, de la misma manera que se sabía lo que ocurría con las vanguardias históricas, en especial el surrealismo, o se había leído a Georges Feydeau, muerto hace un siglo. Menciono a Feydeau por si alguien piensa que ahora no hay en la literatura francesa equivalentes de Proust o de los ya mencionados Valéry y Gide.
La pregunta es, sin embargo, pertinente: ¿la literatura francesa actual pasa por un mal momento? La literatura mexicana ¿también? ¿Se manifiesta esa crisis en la falta de atención a literaturas en otras lenguas? ¿O es una cuestión de perspectiva? Hace un siglo se publicaba La suave patria, Tablada ya había publicado su deslumbrante trilogía minimalista –Al sol y bajo la luna, Un día... y Poemas Sintéticos, y Pellicer sus primeros poemas. ¿Qué hay hoy equivalente? Lo sabremos, espero que más pronto, y no esperar cien años, pero si eso ocurre no es tan grave, lo que importa es que exista el equivalente. Hay que plantearlo de otra manera: ¿es la atención a lo escrito en otras lenguas un termómetro para medir la salud poética de una época? Yo creo que sí.
Eso me llevó a reflexionar si la palabra pertinente es “desconocimiento” o se trata más bien de desinterés. Bernard Noel, autor de referencia en Francia, no es un desconocido en México, pero nadie parece tenerlo presente. Incluso hace apenas unos meses Vaso Roto publicó un libro suyo, Extractos del cuerpo, inencontrable en México. En cambio, es posible todavía conseguir La caída en el tiempo, de cioraniano título, publicado por El Tucán de Virginia y El mismo y Otro, antología de la nueva poesía en lengua francesa, prologada por él. No es que no haya textos suyos al alcance del lector en español y hay títulos traducidos en España, Colombia y Argentina, pero no parece haber interés en él, ni en general en los poetas galos de su generación (salvo la excepción de Yves Bonnefoy). Además de El Tucán de Virginia, también Aldus (¿ya desparecida?) publicó libros de Noel –El síndrome de Gramsci (novela) y La castración mental (ensayos); él estuvo en nuestro país para presentarlos y en las páginas de este suplemento Marco Antonio Campos lo entrevistó. Se puede decir coloquialmente que, a pesar de los esfuerzos, fue un autor que no prendió entre nosotros.
Pero ¿quién de su generación lo ha hecho? En Argentina la labor tenaz y la capacidad de trabajo de Jorge Fondebrider entregó hace ya veinte años la antología Poesía francesa contemporánea 1940-1997, que aún espera su edición mexicana (en Trilce). En todo caso, desinformación, ignorancia o desinterés, es una lástima que a Bernard Noel no se le lea más entre nosotros. La razones de ese desinterés son, a mi parecer, el bien ganado prestigio de poesía intelectual y fría de los escritores franceses (aunque no es el caso de Noel) y la ascensión como literatura de influencia y dominio de la escrita en Estados Unidos. Baste comparar el número de antologías que han aparecido de una y otra geografía en español en los últimos cincuenta años. Se ha dicho, según yo equivocadamente, que Noel es un poco el beat francés, pero ni así se libra de esa pátina intelectual y abstrusa que provoca, también es cierto en un público minoritario, cierta adicción.
Analizar lo que ocurre en la literatura francesa del último medio siglo entre los lectores mexicanos es muy interesante. No se ha conseguido darle un rostro coherente –a pesar del esfuerzo enorme de Fondebrider, con el cual tengo fuertes diferencias– que permita ubicar y reconocer el viaje y establecer taxonomías –el poema en prosa, el fragmento, el aforismo– y cortes generacionales. Hace unos años traté de hacer algo similar a lo de Fondebrider desde México y mi propio gusto; hubo una amplia lista de autores seleccionados y algunas traducciones hechas para el proyecto, pero se quedó en veremos por falta de financiamiento. Otra de las posibles razones del desinterés es que la apariencia más frecuente es la de una serie ininterrumpida de rompimientos que hacen imposible una mirada más o menos conjunta. Por ejemplo, entre el también recién fallecido Phillipe Jacotet y Noel hay apenas unos pocos años, pero sus diferencias son enormes. Los dos fueron escritores longevos y en francés tienen una condición de referentes, mientras que en español siguen siendo curiosidades. Tal vez haya que revalorar y revindicar esa condición secreta, ya también vuelta un lugar común, de la lectura de poesía.
lunes, 30 de noviembre de 2020
Lo que pasa cuando la poesía le interesa al mercado
El escritor mexicano José María Espinasa, además de ser poeta, crítico y ensayista, es el dueño de Ediciones Sin Nombre, una de las principales editoriales independientes de su país. Coordinador de producción editorial en El Colegio de México y, por un breve tiempo, director de la filial mexicana de Ediciones Akal, en la actualidad se desempeña como Director de la Red de Museos de la Ciudad de México. Periodista de larga experiencia, ayer publicó el siguiente artículo en La Jornada Semanal. Allí va más allá de la reciente polémica planteada por la actitud de Louise Glück ante sus editores españoles después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura y remite la cuestión al ámbito correspondiente: el mercado. En la bajada se lee: “El reciente Premio Nobel de Literatura otorgado a una poeta, Louise Glück, sirve de eje para esta reflexión sobre la apuesta de algunas editoriales que se arriesgan a publicar poesía y sobre el mercado y la industria de los libros. Ante el impulso generado por el premio y la consecuente competencia por los derechos, es necesaria, se afirma aquí, una mutua fidelidad: de la editorial con el autor pero también del autor con la editorial”.
La poesía y el mercado editorial
El reciente Premio Nobel de Literatura concedido a Louise Glück, la notable poeta estadunidense, ha vuelto visible en español el conflicto del mercado con los géneros de menor venta, como la poesía. La escritora no era desconocida en español. Había varios libros circulando en la editorial Pre-Textos, que seguramente al enterarse del premio celebró con entusiasmo. Sin embargo…
En España, desde hace más de cuarenta años, la editorial Pre-Textos es un modelo a seguir para otras editoriales literarias: extraordinario catálogo, buen gusto editorial, cuidado en las traducciones e incluso cierta atención a autores latinoamericanos. Es cierto que en México sus precios son muy altos y bastante deficiente su distribución pero, aun así, se trata de un sello modelo. Esa editorial tuvo, desde hace ya varios años, la inteligencia –el olfato, diríamos en plan romántico– de publicar a la ahora Premio Nobel. Pero se ha encontrado ahora con que, en razón del premio, los agentes de la escritora ofrecen al mejor postor los derechos, rompiendo un pacto de fidelidad a quien corrió el riesgo de publicarla cuando era poco o nada conocida. Es triste y, en cierta manera inevitable; así funciona el mercado, aunque así no funcione la poesía.
Lo que muestra, sin embargo, es una problemática mayor: el ánimo mercantil permea hacia abajo el universo del libro. Me ha tocado constatar que editoriales modelo, como Anagrama (la de Herralde), era e incluso Pre-Textos, han tenido que defender sus derechos, a veces con una violencia innecesaria. Puede resultar incómodo, pero es lógico. Hasta la más pequeña editorial tiene que ver con el mercado. Y hasta el mercado más insignificante desde el punto de vista económico tiene malas prácticas. Incluso, se sabe, hay traductores que invierten en comprar derechos para tener la exclusividad de ser ellos los que vierten a nuestra lengua este o aquel escritor, a veces con resultados bastante malos. O viudas que manejan los derechos como acciones en casa de bolsa. Por no hablar de las tarifas leoninas que la agencia de la finada Carmen Balcells se dejaba pedir.
Hay, por otro lado, ejemplos magníficos de comportamiento generoso. Alguna vez solicité derechos de Paul Gadenne a Actes Sud, y su respuesta fue: se los damos, cuando los publique nos manda cinco ejemplares en pago. E, insisto, la consecuencia natural del Premio Nobel es esa: un cero o dos más en los derechos del autor.
Me interesa aquí más hablar desde el punto de vista del olfato editorial que del mercado. Gracias a Jorge Fonderbriden sabemos un poco de la historia de cómo la flamante Premio Nobel llegó al catálogo de Pre-Textos. Una recomendación personal, un interés real por esa recomendación y un editor que lee y ejerce su gusto –Manuel Borras, fundador de Pre-Textos– y decide apostar por él y llevarlo hasta el resultado concreto: un libro impreso (bueno, siete en el caso de Louise Glück). Esa cadena intuitiva tiene –necesita– resultados concretos desde el punto de vista económico. No puede ser a fondo perdido, si bien no haga ricos a sus editores. El sistema de equilibrio es muy sutil, y tiene que ver con la formación de un catálogo. Un solo libro publicado de Glück en la editorial podía ser un capricho, siete son una apuesta ante el lector. Y todo apostador sabe que no siempre se gana. Lo que aquí molesta e incomoda es que, aunque gane, termina siendo una pérdida, o –por lo menos– un sentimiento de pérdida.
La única perspectiva real respecto a eso es contar con el apoyo del autor. Suele ser un trato bastante más comprensivo, aunque no tan constante como debiera, pero no es lo mismo un narrador joven que busca hacer una carrera que una escritora en la cumbre de su fama y ya madura. Glück nació en 1943, tiene sesenta y siete años. Si las ventas suben, los que disfrutarán las regalías serán los intermediarios y si acaso los familiares. Pero es una mala apuesta, al menos en español, pues la contradicción es que al aumentar sus derechos las editoriales grandes, que los pueden pagar, no se interesan en hacerlo, y cuando lo hacen es por un breve tiempo, lo que dura el impulso del premio para ponerlo en mesa de novedades algunos días, pues los márgenes de ganancias de la poesía nunca satisfacen sus expectativas. Se suele decir que el editor debe cuidar a sus autores, pero también es cierto que el autor debe cuidar a sus editores.
Lo que sí resulta escandaloso y fuera de toda medida es que el agente –supongo que no la autora– haya pedido a Pre-Textos que destruyera los ejemplares que tuviera en bodega. Líneas arriba mencioné el sutil equilibrio que los editores tienen que guardar, pues grandes o pequeños, están siempre en la cuerda floja. Un emporio se puede derrumbar en un día y un editor pequeño durar un siglo, pero ninguno, ni siquiera los diamantes, son eternos (y vaya un mínimo homenaje a Sean Connery).
Una última cosa con mi constante insistencia: las protestas contra esta alevosa falta de tacto de los agentes de la escritora han venido de los propios poetas, que defienden a la editorial y la buena fe, eso tan poco frecuente, y ojalá se extienda a los lectores, quienes también deben proteger a sus editoriales, porque hay editoriales que consiguen pasar del “las” abstracto, al “sus” afectivo, casi posesivo.
viernes, 14 de diciembre de 2018
"El libro tenía un valor imaginario en el que se apoyaba, no sin conflictos, su valor económico"
Poeta, crítico, editor, propietario de
Ediciones Sin Nombre y, actualmente, director del Museo de la Ciudad de México,
José María Espinasa es también
columnista habitual de La Jornada.
Allí, en mayo de este año, publicó la siguiente columna, que tiene como excusa
el volumen Libros, del escritor y
editor Tomás Granados Salinas, del cual este blog ya se ha ocupado, en su entrada del 29 de marzo de este año.
El valor del libro
Se ha dicho, y con razón, que la
irrupción de las nuevas tecnologías ha contribuido a desvalorizar el libro como
objeto de culto, vehículo de transmisión de conocimiento y fuente de placer, pero también es cierto que esta caída había ya empezado años antes de que las
computadoras y la web irrumpieran en nuestra vida cotidiana. Empezó con la
irrupción de la televisión, a partir de los
años sesenta, con la tecnología invadiendo nuestra vida cotidiana.
Desde tiempos
precolombinos, como depositario de ritos y cosmogonías en los códices, pasando
por el virreinato, donde la prohibición y control que había sobre ellos los
volvía más apetecibles, y no se diga en el siglo XIX,
con su importante contribución a la formación de una identidad y a la
construcción de una idea de nación, el libro tenía un valor imaginario en el
que se apoyaba, no sin conflictos, su valor económico.
Fue, sin embargo, a partir de la cruzada alfabetizadora de
Vasconcelos en los años veinte del pasado siglo
que se volvió central en ese imaginario, y ejerció su función en
los anhelos de progreso y desarrollo esencial. Pero la irrupción de la
televisión lo desplazó en el uso del tiempo libre.
Por otro lado,
el legítimo, necesario y exitoso papel del Estado editor, más que desplazar al
valor económico, pervirtió, por su exceso, el sentido educativo y civilizatorio
al fomentar la corrupción y perder de vista a los destinatarios lectores por
complacer a ese Estado editor. Incluso, a partir de que se puso de moda
desdeñar a la inteligencia, el libro perdió su papel simbólico de depositario
del saber. Piensen nada más en el ex-presidente Fox diciendo que leer nos
quitaba capacidad para ser felices y firmando vetos contra la ley del libro. A
pesar de ello, el universo del libro sigue siendo fascinante y no sólo para los
profesionales del asunto, sino para amplias capas de la sociedad en las que
guarda rescoldos de su función anterior.
Libros, la historia del libro
Estas reflexiones surgen a partir de
la lectura de un pequeño volumen recién aparecido en la colección Historia
Ilustrada de México, coordinada por el historiador Enrique Florescano, debido a
la pluma del escritor y editor Tomás Granados Salinas y titulado,
sencillamente, Libros. Es un
sintético y ameno recorrido por la historia del libro en nuestro país que
termina por ser una especie de novela en la que el objeto de marras se vuelve
personaje central. El autor y editor con amplio currículo y buenas ideas, se
ocupa de contarnos su devenir desde la producción y el consumo, hace referencia
a ese período histórico-mitológico de la cultura precolombina del que
lamentablemente con-servamos muy pocos códices originales, pues la conquista
española los consideró peligrosos por su idolatría y destruyó muchos, porque
podemos suponer que hubo una producción abundante y los que conservamos son de
las primeras décadas del asentamiento español en territorio nacional.
Granados nos
relata la función religiosa de los códices y se desprende de ello que esos
“libros” tenían la función de ser depositarios de la memoria y el conocimiento,
un poco como ocurría en el Occidente europeo por esos mismos siglos con los
libros miniados y manuscritos. Hubo un amplio lapso en que los libros fueron
objetos únicos, aunque se intuía ya en ellos su ansia de multiplicación
mecánica, posibilidad que sobre todo les vendría a dar la invención de la
imprenta. Siempre me han dejado insatisfecho las explicaciones sobre la
evolución del libro como rollo a la secuencia de páginas que hoy llamamos así;
no me basta pensar que fue un asunto técnico, hay también un sentido nuevo dado
por una diferente idea del tiempo.
Lo curioso es que el miedo
a los “libros precolom-binos” de los españoles también se refleja en el miedo a
los propios de Occidente. El comercio del libro en la Nueva España fue
severamente reglamentado y vigilado, aunque –como nos señala el autor de Libros– esos controles
se relajaran con frecuencia. Se ha estudiado con detenimiento lo
que significaron para la economía del nuevo mundo las prohibiciones, por
ejemplo, de cultivar la vid y el olivo, pero se ha insistido menos en la
lentitud con que se desarrolló aquí la industria editorial, lo que se explica
en parte al señalarse que la propia metrópoli española no era en la época una
potencia editorial y que hubo resistencias a su desarrollo, el cual fue mucho
más rápido en Flandes, Alemania y Francia que en la península ibérica.
Uno de los pasajes más
atractivos del libro es cuando describe su parte comercial: la venta al
público, esa necesidad e invención de la librería. Cuando los primeros talleres
de impresión llegan a México durante el siglo xvi,
el propio taller suele ser el punto de venta y los que suelen encargar
ediciones son la Iglesia, el Estado y la universidad, cosa que, con sus
asegunes, sigue siendo la situación actual, aunque disminuya el papel de la
Iglesia. El estudio de la historia del punto de venta es muy interesante,
porque señala la función y el espacio que tenía el libro en la sociedad, como
ha demostrado Roger Chartier al estudiar la economía de la enciclopedia
francesa y en general el período revolucionario. Es probable que la economía
capitalista no sólo se sienta incómoda con el libro por ser una fuente de
crítica, sino también porque es un modelo de funcionamiento económico
alternativo –la edición por suscripción, la librería como lugar de reunión, la
resistencia al envejecimiento como mercancía.
El libro de Granados trae
una profusión de imágenes, algunas
realmente emocionantes, como las delibrerías del siglo xix y principios del xx. En un fascinante estudio de Marina
Garone, encuentro un mapa del asentamiento de librerías en el siglo xviii. Como es natural, están
concentradas en lo que ahora entendemos como Centro (primer cuadro), pero que
entonces era en realidad toda la ciudad. Es muy interesante ver cómo se ha
comportado el mundo librero en la geografía urbana. El asentamiento de la
primera imprenta, misma que, como señala Granados, no parece ser el que ostenta
esa placa en la calle de Moneda, junto a Palacio Nacional, sino unos metros más
allá en la hoy ya destruida Casa de las Ajaracas, nos señala la importancia que
tenía el oficio en el mundo virreinal y condiciona su desarrollo a una calle
más allá, en la plaza de Santo Domingo, mismo enclave que hoy sigue conservando
las huellas de su pasado, no sólo en las imprentas manuales sino en las
librerías de viejo de la calle Donceles y en la corrupción de los documentos
falsos.
De arraigos libreros y otras carencias
¿Cuál es arraigo y el papel que el
libro tiene en nuestra vida cotidiana? Hubo una época en que la biblioteca era
un signo de estatus social, en otra lo fue de rareza, en otra más de
aspiraciones sociales. Las familias de clase media baja compraban en una época la Enciclopedia británica a plazos y se
suscribían al National Geographic.
El adolescente reunía libros de los poetas malditos y la señora novelas
galantes que leía con una sensación pecaminosa. A sor Juana se le retrata con
una biblioteca al fondo y eso sirve a los estudiosos para hablar sobre sus
libros, al grado de decirse que la pérdida de su biblioteca obligada por la
orden jerónima la llevó a una tristeza que terminó en su muerte. ¿En cuántas
pinturas del virreinato o del XIX hay libros presentes? La televisión los
excluye hasta como escenografía y el libro electrónico carece de entidad
física.
El comportamiento urbano de
las librerías ha sido el mismo desde
hace quinientos años. Surge cerca de las universidades y las
autoridades civiles y eclesiásticas, y la concentración actual de librerías en
el sur de Ciudad de México tiene que ver claramente con la proximidad de la
Universidad Nacional. Las imprentas, en la medida de su crecimiento industrial,
se han ido en cambio a la periferia. Las librerías de usado aprovechan el boom de las colonias de moda, Roma y
Condesa, a pesar de los sismos, para
concentrar librerías de diverso estilo mientras que otras zonas de la
ciudad no tienen una en kilómetros a la redonda. ¿Cómo volver el libro una
costumbre, una presencia en nuestra vida cotidiana?
Cuentan de Juan Gil Albert,
el escritor español que vino a México con el exilio republicano, que cuando
llevaba un libro bajo el brazo y alguien le preguntaba qué estaba leyendo,
contestaba que lo había tomado porque el color del lomo le iba bien a la
corbata. La anécdota reflejaba la coquetería del personaje, pero en otro
sentido refleja lo que quiero decir: volver a ese objeto
una presencia física imprescindible, que esté ahí porque forma
parte de nuestra vida. Por eso busca uno con la mirada en el Metro quien está
leyendo un libro y trata de ver su título. Plantear que leer es un acto
excepcional equivoca el camino, lo excepcional en todo caso es lo que viene
después de leer: los horizontes más amplios, mayor capacidad de imaginar, un
sentido lúdico de la vida que la vuelve más plena.
Libros, de
Tomás Granados Salinas es, debería serlo, un referente para la promoción de la
lectura. Se viene a sumar a los trabajos de fomento y divulgación de esa
práctica, de Juan Domingo Arguelles. Me gusta, por ejemplo, el plural del
título. Si lo hubiera titulado, libro, o el libro, le habría dado un tono
fetichista, casi religioso, mientras que así son legión o multitud, algo que se comparte. Antes se han escrito ensayos sobre la
lectura, sobre el libro, pero no sobre “los libros”, ese plural debe acompañarse de investigaciones y estudios
sobre “los lectores”. Pero ese plural nunca anula la individualidad
de cada uno de ellos •
Etiquetas:
Editores,
José María Espinasa,
Libros,
Tomás Granados Salinas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)