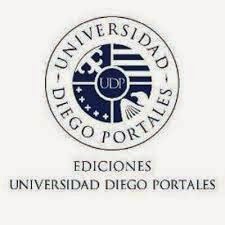La
labor de todas las pequeñas editoriales independientes mencionadas en los días
previos ha sido precedida por una serie de editoriales hoy decanas de la edición
independiente en Chile.
“Desde su fundación en 1984, Editorial Cuarto Propio –se lee
en el sitio de esta editorial dirigida por Marisol Vera– ha cumplido un rol
decisivo en la difusión de un pensamiento crítico y una literatura, que
configuran un cuerpo cultural indispensable.
Inspirada en el manifiesto feminista de Virginia Woolf y
creada para dar salida al pensamiento crítico vetado durante la dictadura,
nuestra editorial ha sido compañera de ruta de gran parte de los más destacados
autores y autoras nacionales.
Después de 28 años Cuarto Propio sigue el rumbo trazado fuera
de los mapas dibujados por el mercado, aportando a la reflexión y a la creación
más de 500 títulos publicados en Chile y el extranjero.”
Con librería propia en Esmeralda 752, Local B (Centro) y una
distribuidora que además comercializa a numerosas sellos argentinos y peruanos,
el catálogo de Cuarto Propio busca aportar al desarrollo de la investigación y
del pensamiento crítico en diversos géneros y disciplinas tanto en el área
humanista como de las artes en general. Asimismo, se interesa en las nuevas
voces y en reflejar toda suerte de diversidad.
Acaso
por su catálogo y dimensiones, pero también por su multiplicidad de intereses,
por los muchos riesgos que corre y por su política de precios económicos en un
país donde los libros son francamente caros, LOM recuerda, en cierta forma, al
Centro Editor de América Latina.
Corresponde
entonces comenzar hablando de LOM, la creación de Paulo Slachevsky y Silvia
Aguilera que, con un catálogo vivo de más de 1.300 títulos, unas 80 novedades
anuales entre títulos originariamente escritos en castellano y traducciones, dos
librerías propias y una afianzada cadena
de distribución, es una de las mejores referencias que Chile le ofrece al mundo.
De acuerdo con la declaración de principios que ofrece en su
sitio web, “LOM Ediciones nace en 1990 como un proyecto de carácter cultural
que fomenta la lectura, la creación, la reflexión, la memoria y el pensamiento
crítico a través de la palabra escrita.
Desde entonces, busca contribuir a reponer al libro como
centro de nuestro quehacer, intencionando con ello procesos educativos,
potenciando sujetos curiosos, con mirada crítica del mundo, que les permita
transformarse y transformar sus prácticas y las de la realidad que les toca
vivir, capaces de ser creadores y actores de su sociedad. De este modo, desde
sus inicios, LOM se ha propuesto hacer del libro un objeto interpelador y
transformador.
Hoy, con más de veinte años, LOM Ediciones ha publicado más
de 1.300 títulos. Entre ellos se puede encontrar la más importante colección de
poesía chilena, así como textos imprescindibles y fundamentales en las áreas de
la historia chilena y latinoamericana, filosofía, ciencias políticas,
sociología, psicología, novelas y cuentos, memorias y testimonios, teatro,
literatura infantil y juvenil, investigación periodística, humor, fotografía y
artes, pedagogía y educación. Libros que buscan siempre convocar a los más
amplios públicos.
La actual presencia que LOM Ediciones tiene en la escena
cultural chilena y latinoamericana, se debe no solo a que ha logrado conformar
un catálogo que reúne a nuevos autores, a connotados creadores e intelectuales
chilenos y latinoamericanos, y a destacados clásicos de las letras universales,
dentro de una enorme diversidad temática; sino también porque ha logrado ser un
proyecto independiente, coherente y con
una línea editorial consistente.
Tenemos la convicción de que el conocimiento y el acceso a la
cultura es fuente de liberación, y que el libro debe ser un instrumento
democratizador de nuestras sociedades. Por ello, desde los inicios, hemos
apostado a una política donde nuestros títulos no tengan como obstáculo las
capacidades adquisitivas de los lectores. Que el libro esté al alcance, tanto
en forma, como en sus contenidos”.
Por su parte,Tajamar Editores
nace el año 2002 con tres colecciones claramente definidas: Edición limitada
(poesía), Narrativas y Alameda (ensayo, crónica, crítica literaria). En la
actualidad, las tres colecciones iniciales se mantienen pero se ha sumado una
de libros infantiles y educativos.
Desde un
principio se buscó crear una editorial independiente con un perfil de
rigurosidad tanto en la construcción de su catálogo como en el trabajo de edición de cada libro. Todo esto se ve reflejado en las
magníficas ediciones que produce y en el extremo cuidado de sus traducciones,
cuando éste es el caso. Así, autores como Cavafis, Scott Fitzgerald, Rimbaud,
Jonathan Swift, James Miller o Rubem Fonseca (lamentablemente el sitio web no
consigna el nombre de los traductores) alternan con lo mejor de la literatura
chilena.
Finalmente, de
acuerdo con su sitio web, “Aunque constituida en 1986, es a partir de 2003
cuando Ediciones Universidad Diego Portales se reestructura y crea una serie de
colecciones que, rápidamente, la han situado como una de las editoriales más
importantes del país, con numerosas reimpresiones y alcance internacional.
Entre los propósitos de la editorial se encuentra, entonces, ya no sólo la
publicación de textos de divulgación académica, sino también, y sobre todo, de
obras literarias, filosóficas, humanistas y científicas de gran relevancia para
el país y, no pocas veces, para todo el mundo de habla hispana.
Ediciones
Universidad Diego Portales, que actualmente cuenta con la constante
colaboración de destacados editores, diseñadores, fotógrafos y críticos,
comenzó su renovación con la publicación de un libro inédito del incomparable
poeta viñamarino Juan Luis Martínez, inaugurando así la colección Poesía, la
cual se incrementó –y se sigue incrementando– con el rescate y la edición de
libros fundamentales de Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente
Huidobro, Enrique Lihn y Claudio Bertoni, entre otros.
Huellas,
por su parte, es una colección de puertas amplias pero exigentes: los ensayos
literarios de José Donoso y Christopher Domínguez Michael, los escritos de
Carlos Droguett y las conversaciones con Roberto Bolaño conforman, hasta hoy,
parte del exclusivo catálogo.
Pensamiento
Contemporáneo, en tanto, constituye el tercer flanco con que la editorial ha
aumentado su alcance y renombre. Esta colección recoge la reflexión y la
crítica de distintos pensadores, destacando los debates sobre el inconsciente,
los diálogos con Raúl Ruiz, los ensayos de Clarence Finlayson y los estudios
filosóficos de Roberto Torretti.
Con
la idea de seguir ampliando las áreas temáticas abordadas por nuestra
editorial, han surgido nuevas colecciones, entre ellas destacan: Bicentenario,
Indicios, Biblioteca Joaquín Edwards Bello, Pensamiento visual y Vidas Ajenas.
En vísperas del Bicentenario, hemos creado una colección que rescata parte de
nuestra historia. De este modo, el primer libro publicado, y que constituye un
pilar fundamental, es un contundente volumen que reúne las cartas de Diego
Portales. La segunda colección tiene por objetivo traducir autores de la
categoría de Samuel Beckett o Arlette Farge. La Biblioteca Joaquín
Edwards Bello, por su parte, es un importante proyecto que pretende reunir, en
más de diez tomos, las crónicas de este incomparable escritor chileno. La
colección Pensamiento Visual está enfocada a establecer vínculos con la disciplina
artística. Con el libro Textos sobre arte de Enrique Lihn, hemos iniciado la
tarea de recoger una parte crucial e inexplorada en este ámbito. Por último, la
colección Vidas Ajenas está destinada a recoger las biografías de destacados
personajes como Benjamín Vicuña Mackenna o el escritor francés Pierre Drieu la Rochelle”.
Pese
a la belleza de sus ediciones, existen con todo voces críticas. Hay quien dice
que la editorial es una forma barata de publicitar a la UDP que, como
todas las universidades en Chile, es privada y no necesariamente de las más económicas.. En todo caso, podría oponerse a ese razonamiento que ésa es una forma inteligente de
administrar recursos antes que una falla. Sin embargo, hay otras dos cuestiones
que vale la pena atender: en primer lugar, trabajando exclusivamente sobre
autores consagrados, las ediciones UDP, a diferencia de sus otros colegas, no toman
riesgo alguno y terminan siendo muy conservadoras; luego, el precio de los
libros suele ser muy alto, no sólo para los estándares chilenos, sino para toda
Latinoamérica. Si bien es cierto que el catálogo de poesía sólo incluye a autores probadamente consagrados y que en la elección de autores extranjeros latinoamericanos hay una cuota de snobismo ("sólo está lo que se va a usar esta temporada", dicen algunos con maledicencia), las ediciones UDP cumplen una función bien específica en el campo editorial chileno y, guste o no, resultan insoslayables.
Por supuesto que este panorama
podría ser todavía más amplio. Se mencionan, sin entrar en detalle, editoriales
como Metales Pesados, Palinodia, Kultrum (de Valdivia), Amapola, Mandrágora, La Polla Literaria, la extraordinaria Pehuén, etc., y las muchas prensas
universitarias que en la actualidad están trabajando para lograr catálogos más
ambiciosos y mejores. Sirvan entonces esta serie de breves entradas para despertar
la curiosidad de los lectores y descubrir a éstas y a otras muchas editoriales
trasandinas.