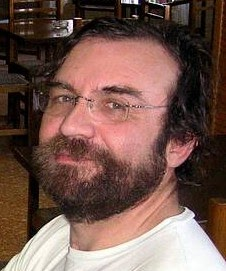La narradora mexicana Ana García Bergúa publicó, el pasado 11 de julio, el siguiente comentario a propósito de la nueva edición de cuentos de Saki realizada en México. Su texto salió en el diario Milenio. En la bajada se lee: "Con traducción y prólogo de José Homero, la Universidad Veracruzana publicó Bestiario y superbestiario del escritor británico, también autor de Cuentos de humor y de horror".
La colección “Biblioteca del Universitario” de la Universidad Veracruzana es notabilísima; desde hace muchos años nos permite leer clásicos de todas las épocas y todos los países en traducciones muy buenas. Impulsada por el gran Sergio Pitol, que tradujo varios libros de la misma, pone al alcance de los estudiantes libros que suelen ser costosos, en ediciones muy bellas y bien cuidadas, y sobre todo muy bien traducidas.
Una mala traducción puede arruinar un libro y convertir su lectura en un juego de adivinanzas y suposiciones, un caminar entre baches buscando al autor sepultado entre la mala prosa, los localismos inútiles o de plano la incomprensión. Sin embargo, el trabajo de José Homero en la edición de la UV de cuentos de “Saki” capta a la perfección el ambiente aristocrático de la época eduardiana (la del rey Eduardo VII, de 1900 a 1910, que por cierto murió después de fumar un cigarrillo), el carácter de los nobles rurales y la vida de la clase alta de entonces. Es una traducción que se lee con gusto, que guarda el sabor de la ironía y el humor inglés; nos transporta a otra época y otros valores literarios y sabe poner los acentos y la tonalidad de la prosa en su lugar exacto. Aquí debo confesar que no había leído antes a Saki. Su lectura ha sido para mí un descubrimiento maravilloso: la sutileza, el humor delicado, la crueldad también delicada que habitan estos cuentos me han embelesado.
El grupo de veinte cuentos seleccionados, como su título lo indica, se centra en la presencia protagónica o lateral de los animales; en él aparecen lobos, gallinas, cerdos, alces, perros, una nutria, una hiena, un tigre, pájaros, entre otros animales, y el gato Tobermory que es una delicia. Sin embargo, también recoge muchos en los que aparecen niños que se burlan de los adultos y los logran engañar o incluso cuentos en los que hay cierta magia: muertes predestinadas, espíritus no chocarreros, sino más bien implacables. Está el mencionado gato, que habla por cierto y chismorrea como seguramente haría cualquier gato de saber hablar, pero también hay gente que se convierte en lobo y gente que solo finge hacerlo. La relación de estos personajes con los animales es una manera en la que Saki nos muestra también su naturaleza humana, que nunca es mejor que sus contrapartes peludos o emplumados. Una mujer mata un tigre para ganar mayor notoriedad que la vecina, por ejemplo, o el aullar de unos lobos demuestra quien es en verdad la mujer noble caída en desgracia como institutriz de un matrimonio petulante.
Hay también deslumbramientos, muchas veces a cargo de los niños: en “El desván”, un niño castigado por una tía (las tías no suelen salvarse en estos cuentos) en un desván descubre la magia y la hermosura de un tapiz que cuenta una historia de muchas interpretaciones y un libro de ilustraciones de pájaros que le abre un mundo; es un cuento sobre la epifanía y la epifanía literaria, específicamente, de una enorme belleza. Otro cuento de espíritu similar es “La efigie del alma en pena”, sobre un pajarito y una escultura. Y otro que llamó mi atención es “El fondo”, donde un hombre padece el destino de traer una obra de arte representando “La caída de Ícaro” tatuada en la espalda.
Otra cosa que me gustó mucho de este libro de cuentos fue ver que algunos personajes se repiten, y con ellos se forma un ambiente de familiaridad que permite también la crítica a la clase de nobles rurales. Entre los personajes repetidos está lord Pabham, que tiene un zoológico, la aristócrata Mavis Pellington y especialmente Clovis Sangrail, un joven que por lo que he leído sería un alter ego del autor (ya me lo imagino en las reuniones), que hace siempre comentarios ácidos, similares a los del propio narrador. Un ejemplo: de alguien dice “Lucas tenía una constitución robusta, con un color que en un espárrago indicaría que había sido cuidadosamente cultivado” o, siguiendo con las verduras, dice de una muchacha que “lucía tan pálida como un betabel que acaba de recibir una mala noticia”. O bien el gato Tobermory declina una comida y cuando le recuerdan que un gato tiene siete vidas, acota: “Quizá, pero solo un hígado”.
Por último, me gustaría señalar otro rasgo muy interesante de estos cuentos y es que en ellos hay mucha gente que cuenta historias o compone versos: para lucirse, para engañar, para ganar dinero, para poner trampas. Es como si las narraciones estuvieran también hablando de sí mismas y nos dijeran: mira todo lo que puedes hacer con nosotras, cuidado. Y es que la literatura no es un arma cargada de futuro como dicen los grandilocuentes cursis, pero sí el cuchillo afilado con el que puedes fastidiar al vecino y pasarla muy bien, si te da por ahí.
Agradezco mucho a José Homero esta traducción que me ha hecho pasar ratos encantadores, fuera del mundo, y deseo larga vida a este libro y a esta colección maravillosa de la Universidad Veracruzana.