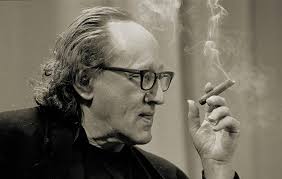|
| Foto: Juan Vicente Manrique |
El pasado 24 de mayo, Patricia Juárez Ortiz publicó
en Infobae México la siguiente entrevista con el escritor mexicano Paco
Ignacio Taibo II actual director del FCE. La reproducimos a continuación.
"Antes tiraban el dinero del pueblo a la basura"
El
prolífico escritor y ahora director del Fondo de Cultura Económica habló sobre
lo que encontró a su llegada a la editorial del estado mexicano y contó cuál es
su principal objetivo como funcionario: hallar las trabas que impiden la
lectura
Una advertencia salta a la
vista en la puerta del despacho del director del Fondo de Cultura
Económica: "Si no tiene sentido del
humor, absténgase de entrar a esta oficina". Ahí
atiende y trabaja el escritor Paco Ignacio Taibo II, conocido por sus novelas policiales y
por ser uno de los biógrafos del Che Guevara y actual director de la editorial
del estado mexicano.
Taibo
recibió a Infobae México en uno de
sus días habituales de trabajo y en el espacio cotidiano en el que se mueve
desde que asumió. Viene y va de una oficina a otra, de una reunión a otra.
Siempre con la puerta abierta. Durante la entrevista exclusiva, el
controvertido funcionario habló acerca de las condiciones en las que
encontró al Fondo de Cultura Económica (FCE) a su llegada en diciembre pasado,
explicó por qué México no es un país de lectores y habló de los objetivos
"alcanzables" de la editorial y de la llamada "Cuarta
Transformación".
Siempre polémico, Taibo dice
que nunca imaginó convertirse en funcionario público: "No para nada, todo lo
contrario me daba "repelus", me salían llagas". "La
conversión con Andrés (presidente de México) fue sencilla, y llevamos 20 años luchando por
una transformación. Ya llegó la hora, dije, pues órale, tienes razón."
El nuevo director de FCT afirma que en las anteriores administraciones el Fondo
de Cultura se perdió en un mundo anquilosado, lleno de lujos innecesarios y se "desligó" de la realidad del país.
"Ha
sido divertido porque el reto ha sido de dimensiones mayúsculas. Se trataba de
agarrar una editorial vieja, llena de trucos, modismos con una actitud
conservadora, llena de gasto innecesario,
de dilapidación de recursos. Siempre me da la sensación todos los días cuando
llego aquí, de preguntar: ¿y quién hizo esto?", dice, mientras mira alrededor de la oficina en donde en uno de los muros
cuelga un Diego Rivera valuado en 25 millones de pesos (poco más de un millón
trescientos mil dólares).
Taibo
explica que el cuadro fue comprado durante la gestión de alguna administración
pasada: "Quién sabe para qué", protesta. Él mismo se responde: "¿Por qué tiraban el dinero del pueblo a la basura, cantidad de
tonterías, de favores? Esta misma oficina es absolutamente innecesaria; está
todo pagado con dinero del pueblo, una oficina faraónica como ésta, un edificio
faraónico, es absurdo".
La editorial, dice Taibo, "se desligó de la
realidad nacional, perdió contacto y además perdió porque quisieron que
perdiera, ¿por qué era más
importante para un director del Fondo tener un cóctel en Guadalajara, que un
encuentro de fomento a la lectura en Tepecpan o en Tula, Hidalgo? Pues porque
así eran. Esta era una sociedad el desperdicio, del brillo burocrático"."Se acabó: llegamos los apaches
franciscanos, y además cultos", dice.
Para el
director de la editorial estatal, los objetivos que se tracen deben ser
realistas: "Si me dices: tu objetivo es que todos los mexicanos lean, no. Es un
objetivo absurdo; si me dices: tu objetivo a largo plazo
es que todos los mexicanos que quieren, puedan leer, y que sepan que leer es
divertido y que sepan que leer es apasionante,
sigue
siendo un objetivo (inalcanzable)".
"Si
me dices que el objetivo es incrementar notablemente el número de lectores
mexicanos, es viable y tras él vamos".Taibo sostiene que la estrategia para logar su
objetivo (incrementar notablemente el número de lectores en el país) es
encontrar las "trabas" que impiden a las personas acercarse a
la lectura y asegura que una
de ellas es el precio de los libros.
"Un
país de lectores se hace encontrando cuáles son las trabas que impiden que los
mexicanos puedan y quieran leer. Entonces, una vez detectadas estas trabas hay que tratar de romperlas. El
precio, está claro, estamos rompiéndolo por muchos lados".
"La falta de tradición de entrar a la librería porque no
sé qué va a pasar ahí, el miedo a la librería, estamos rompiéndolo. El programa de fomento a la
lectura, la recomendación, la promoción, el ir directo a la gente", agrega.
"En el plan de choque que
elaboramos llevamos más de 100 actividades en 70 días de contacto directo. El Fondo no se puede dirigir desde el piso 7,
hay que dirigirlo en provincia, en las calles y es lo que estamos
haciendo".
Para
Taibo, una de las situaciones que marca la diferencia (entre países con
economías similares a la mexicana como Argentina), para que la gente quiera y
pueda leer es el funcionamiento de la red de bibliotecas en México, la cual,
dice, no está funcionando.
"Qué
hay en España: funciona la red de
bibliotecas. En Argentina: funciona la red de bibliotecas; en México no está
funcionando, estamos en contacto permanentemente con la
Dirección General de bibliotecas, conversando sobre estos temas".
México se sitúa detrás de España, Chile Argentina,
Brasil y Perú, en el índice de lectura del fomento del libro en
América Latina y el Caribe, con 2,9 libros leídos al año por persona.
"La
única barrera es la que tienes enfrente y si me dices, en Cosamaloapan
(municipio de Veracruz) nadie lee, yo te digo vamos a
Veracruz, vamos a poner un tendido en el suelo, vamos llevar al escritor más
inteligente que tenemos a decir que leer es muy divertido y vamos a ver qué
pasa".
"El
otro día Paco Pérez Arce, en una
escuela secundaria adonde llegamos con un 'librobus' hacer una operación de
fomento a la lectura a presentar Vientos del
Pueblo (colección de libros a precios populares,
una de sus iniciativas), a vender libros de 10 a 20 y a 30 pesos, les preguntó a 100 estudiantes de una prepa en la zona conurbada de la
Ciudad de México, quiénes habían entrado a una biblioteca, cero. Quiénes habían
entrado a una librería, 3 de 100. Esto tenemos que romperlo".
Sobre la "Cuarta Transformación" de
México, como ha nombrado a esta etapa política el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, cuando
después de décadas el país tiene un gobierno de izquierda,
dijo: "Aquí hay una transformación profunda, las otras las
puedes medir históricamente, son períodos: Independencia, Reforma, Revolución,
el Cardenismo, porque esta debía llamarse en rigor la quinta transformación no
la cuarta. Esto está empezando, adquirió
formas electorales, y salvadas las diferencias y las dimensiones,
ahí va y empieza a notarse".
"No
está mal llamarla la Cuarta Transformación, está a todo dar, crea un sentido
épico a lo estamos metidos. Usted, ¿en qué está?:
estoy dirigiendo el Fondo de Cultura. ¡No!, yo estoy en la Cuarta
Transformación".
Al
preguntarle si se siente seguro acerca de que cumplirá los objetivos, explica
que nadie tiene "garantías", pero lo intentará.
"Ahora,
¿fracasaremos?, probablemente, ve tú a saber, quién tiene garantías en las
manos. Es mentira el que dice: vamos a resolver el
problema, no, vamos a intentar resolverlo, vamos a intentar mejorar la
situación".
A la salida, una
serie de fotografías de los exdirectores del Fondo de Cultura Económica tapizan
las paredes de un pasillo. Al hacer notar que aún falta la de Taibo, responde
uno de sus colaboradores más cercanos: " Ya dijo que no la quiere".