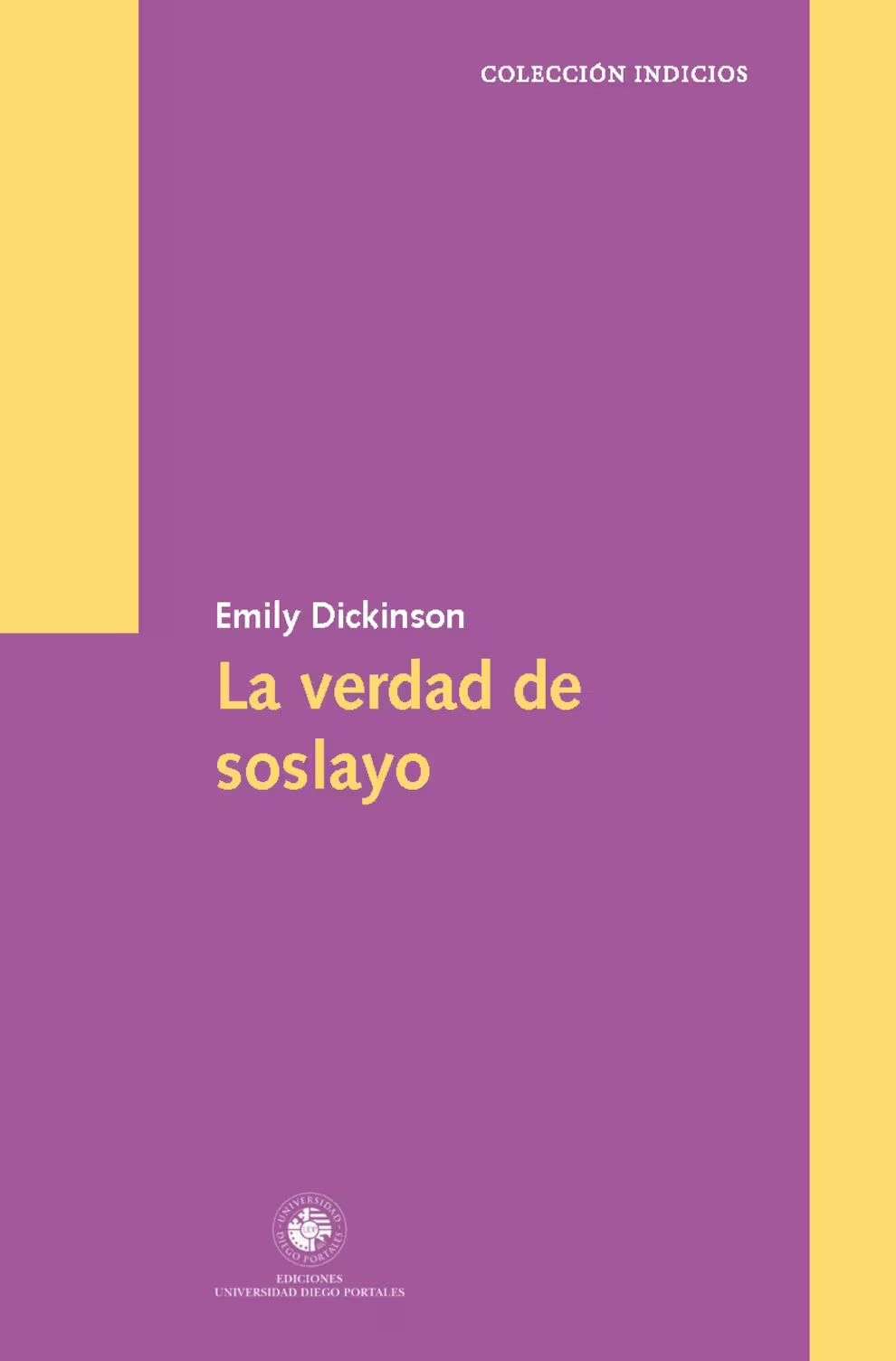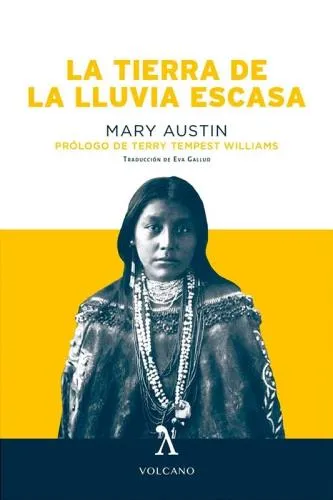jueves, 31 de julio de 2025
Un viaje loquísimo de cuando todavía no se hacían viajes loquísimos
El pasado 29 de julio, en El Imparcial, de España, Soledad Garaizábal publicó una reseña al libro de Deborah Baker sobre los miembros de la generación beat en la India. La traducción fue realizada por David Paradela López.
La generación beat en la India
Fórcola Ediciones nos propone un destino muy especial para este verano. Nos ofrece muchos viajes dentro de un gran viaje, una auténtica ganga por muy poco dinero, un viaje al cuadrado, un viaje al cubo, un viaje a la enésima potencia. Nos tienta, de la mano de la esmeradísima biógrafa Deborah Baker, a vivir las experiencias que vivieron Allen Ginsberg y sus amigos beats, durante quince meses, recorriendo la India a principios de los 60.
El 23 de marzo de 1961, Allen Ginsberg y Peter Orlovsky zarpaban del puerto de Manhattan rumbo a Oriente. Ya “J. Edgar Hoover había señalado a los beatniks como una de las tres grandes amenazas del país”; Ginsberg había publicado su largo poema-aullido Howl, su gran amigo Jack Kerouac había sacudido el mundo editorial con On the Road. También su compañero de fatigas Bill Burroughs, que les esperaba en Tánger en compañía de Paul Bowles con la idea de unirse al grupo expedicionario, había escrito ya Yonqui y lo había contado todo en Las cartas de la ayahuasca y en El almuerzo desnudo. Parece que las normas socioculturales occidentales se les habían quedado definitivamente estrechas. El discurso transgresor y libertario del movimiento, temas como la libertad sexual y el uso de drogas, chocaban frontalmente con la tradición conservadora norteamericana. Los beats necesitaban aires nuevos y emprendieron ruta. Habían probado todas las drogas a su alcance y seguían sin hallar “la iluminación” definitiva, querían seguir experimentando, buscaban un verdadero gurú que les guiase en una experiencia trascendental. Como Allen confesó al poeta bengalí Buddhadev Bose poco antes del inicio del viaje, “¿Quiere saber qué es lo que busco? ¡Busco inspiración! Quiero que los cielos se abran ante mí. ¡Quiero a Dios!”
Su viaje a la India fue una experiencia transformadora y tuvo además un gran impacto en la contracultura occidental posterior. Lo mejor de todo es que, a través de obras como Indian Journals (1970), un diario poético íntimo que incluye poemas, dibujos, descripciones y reflexiones de los meses pasados en Calcuta, de la existencia de varias biografías sobre su persona, y de la abundantísima y frecuente correspondencia cruzada entre todos los integrantes y algunos simpatizantes de la Generación Beat, poco ha quedado en el tintero y el viaje de quince meses está ampliamente documentado. Además, otros poetas beats publicaron también obras sobre sus experiencias en la India y el trabajo de documentación de Baker es tan meticuloso que cada acontecimiento puede ser narrado desde varias perspectivas.
El índice onomástico al final del libro es abrumador. Las referencias y las notas bibliográficas casi llegan a las quinientas. Con todas estas fragmentarias piezas bien colocadas, Deborah Baker ha hecho el puzle completo de El viaje iniciático de Allen Ginsberg tras la mano azul, (A Blue Hand: The Beats in India, 2008) en una obra fascinante que combina el ensayo cultural, la biografía, el diario personal y la crónica de viaje. Con prólogo de Jordi Doce y traducción de David Paradela, la autora nos hace partícipes de todo lo que Ginsberg sintió en ese viaje y de las experiencias que vivió en esos meses por aquellos lares.
De Europa fueron a Tánger, luego a Tel Aviv, después a Mombasa y de allí a Bombay. Arribaron al continente indio el 15 de febrero de 1962 y al poco tiempo lograron reunirse con sus amigos, la pareja de poetas budistas beats formada por Gary Snyder y Joanne Kyger, que venían de un largo periplo desde Japón. Junto a ellos lograron entrevistarse con el Dalai Lama, al que Ginsberg pudo preguntarle sobre la relación entre los efectos de las drogas y los estados espirituales resultantes de la meditación.
Viajaron los cuatro a Rishikesh, “que era la puerta de entrada al cielo” y desde allí a algunas ciudades sagradas como Benarés (Varanasi) y Calcuta, en las que conocieron a experimentados gurús, shadus, santones, poetas y pensadores. Estaba profundamente interesado por el hinduismo, el budismo tibetano, el canto de mantras, las prácticas de meditación y el yoga, que le parecían daban una respuesta más profunda a sus ansias de conocimiento. Más tarde también se uniría a ellos la americana Hope Savage.
A su arsenal habitual de drogas añadieron otras nuevas, como el bhang, la ganja o las semillas negras de opio, para utilizarlas en prácticas rituales y místicas y no solo con fines recreativos, sino intentando llegar a la iluminación a través de estados alterados de la conciencia. La pobreza extrema, la muerte en cada esquina y la fuerte espiritualidad consiguieron que Allen Ginsberg reflexionase sobre los límites entre lo sagrado y lo profano, la dignidad de las personas y la necesidad de profundizar en su compromiso contra el capitalismo occidental.
miércoles, 30 de julio de 2025
Eleonora González Caprina visita el Club de Traductores de Buenos Aires el lunes 4
Éste es un recordatorio de que la actividad con la poeta y traductora Eleonora González Capria, suspendida por razones de causa mayor el pasado 21 de julio, se va a realizar el próximo lunes 4 de agosto en la librería El Jaúl, a las 19 hs. Los esperamos.
martes, 29 de julio de 2025
Otra traducción chilena de Emily Dickinson
"La verdad de soslayo (Ediciones UDP), se llama un nuevo volumen que compila una serie de poemas de la destacada escritora estadounidense, traducidos por las autoras chilenas Soledad Fariña y Eliana Ortega. Acá revisamos las claves de una poética clásica que se sigue leyendo." Eso dice la bajada de la nota publicada por Pablo Retamal N., en el diario La Tercera, de Chile, el pasado 24 de julio.
El regreso de Emily Dickinson con traducción chilena: “Un hermetismo luminoso”
Fue un plato cocinado despacio en los días del encierro forzado por la pandemia. Cuando el Covid-19 se expandía por el mundo, la poeta Soledad Fariña y la académica Eliana Ortega se embarcaron en la aventura de traducir al castellano la poesía de Emily Dickinson. La autora estadounidense de la segunda parte del siglo XIX que vivió la mayor parte de su vida encerrada voluntariamente en su casa, en Amherst, Massachusetts.
“El proceso de la traducción fue lento, muy lento -comenta Fariña a Culto-. Trabajamos lo que hubimos en pandemia por teléfono. A una hora fija en que no estuviéramos demasiado deprimidas y lentísimo".
El resultado de ese trabajo cuasi artesanal se titula La verdad de soslayo, una compilación de la poesía de Dickinson publicada por Ediciones UDP. Se trata de una edición bilingüe que reúne algunos de los versos más destacados de la autora, tomados desde la primera edición de sus obras completas en inglés, de 1955. Esto en boga con la tendencia del mundo editorial chileno de realizar traducciones al castellano desde nuestro país, sobre todo desde las casas independientes que han publicado volúmenes de autores como Annie Ernaux, Anne Carson, Allen Ginsberg, entre otros.
Además, y en una rareza de archivo, en este volumen se incluyen unos Envelopes poems, que son trozos de papel donde Dickinson escribió poemas breves, al estilo de un haiku, y que son reproducidos con autorización del The Emily Dickinson Collection, Amherst College Archives & Special Collections.
“Primero escogimos un tema -la naturaleza- y nos dedicamos a extraer los poemas de ese tipo, pero después pasaban los años y nos dimos cuenta de muchas de las traducciones eran especialmente de los poemas sobre la naturaleza. Entonces dejamos pocos y empezamos de nuevo, en otra línea, enfocadas en mostrar más bien los poemas en que ella ya estaba involucrada con la sociedad”, añade Fariña.
“Emily Dickinson no era una persona de delantal blanco únicamente paseando por su jardín únicamente, sino que estaba muy involucrada de lo que pasaba, la Guerra de Secesión. Ella conversaba por cartas con distintas personas, poeta y hablaban de literatura en general. Y eso bastó. Nos tomó mucho tiempo leer y releer otras traducciones también, y después corregir, corregir, releer”.
Por estas páginas pasan poemas como “He muerto por la belleza” o “Tomé mi poder en mi mano”, o “Mi vida ha sido -un fusil cargado-”, “Dulce es el pantano con sus secretos”. Todos sin títulos (Dickinson no titulaba los poemas) y siguiendo la numeración de la edición en inglés de 1955.
“La poesía de Dickinson tiene una belleza particular -comentan a Culto Felipe Gana y Sebastián Astorga, editores del libro-. Da una sensación de claridad, pero tiene un hermetismo luminoso, que hace de su comprensión un establecimiento de percepciones y de su significado, por momentos, de difícil transmisión. Y en ese sentido se puede hablar de su misticismo, que se hace más evidente en sus poemas sobre la naturaleza, muy presentes en esta selección. Pero que se tiende a clarificar con sus versos más ‘políticos’, como en los que son en contra de la guerra".
“Otra de sus particularidades es su forma –el uso de rayas para cortar los versos, cortes de versos de apariencia caprichosa—, que le da un ritmo muy especial, muy avanzando para su época, lo que quizás más atendible hace la tardía valoración de su obra".
¿Por qué se sigue leyendo a Emily Dickinson más de un siglo después? La dupla Gana - Astorga ensaya una explicación: “Como todo clásico, la poesía de Dickinson sigue teniendo la capacidad de generar sentidos diversos, de nuevas interpretaciones, incluso emitir mensajes que ahora, a casi 140 años de su fallecimiento, se hacen muy actuales. Es una fuente que no se agota”.
“Además, es difícil encasillarla, recorrerla completamente, sin encontrar cosas nuevas. Por lo mismo, ha generado bibliotecas completas de interpretación, libros temáticos con distintas partes de su obra, incluso su hermoso herbario ha tenido reconocimiento, sin eludir sus múltiples traducciones, que esta nueva ofrece la forma en que la observan una académica y una poeta, no es azaroso que la palabra ‘soslayo’ haya sido incluida por ella en el título, como una forma de mirarla. A su vez, su ritmo extraño y ágil, y su capacidad de generar imágenes bellas y profundas en pocas palabras la hace muy actual, muy moderna. Sus poemas caben en un tweet y, a pesar de esto, son universales y eternos”.
lunes, 28 de julio de 2025
"¿Qué sería de nuestro entretenimiento sin el doblaje?"
México es uno de los países donde se realizan muchos de los doblajes y subtitulados de cine y series en Latinoamérica. El 24 de julio pasado, el diario La Jornada, de ese país, publicó el siguiente artículo de Carolina Aranda Cruz, donde se plantea el robo de voces de actores dedicados al doblaje para su utilización, Inteligencia Artificial mediante, sin paga ni derechos.
La IA, promotora principal de plagio
El doblaje es uno de los trabajos más castigados de este siglo, no solo por la paga, sino por la falta de regulación de la IA que lo ha precarizado y marginado.
De acuerdo con la plataforma digital Jobted un actor de doblaje en México gana en promedio 10 mil 630 pesos mensuales, salario que resulta insuficiente para una buena vida. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2025 para que una persona viva dignamente en la ciudad necesita mínimo, 29 mil 500 pesos mensuales. Y el promedio necesario a nivel país sería de 16 mil 421 pesos.
Asumiendo que estos actores aman lo que hacen, podrían conseguir otro trabajo para llegar al final de la quincena. Pero, ¿qué pasa si una institución decide apropiarse de la voz de alguien para obtener algún beneficio? El mes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió usar la IA para clonar la voz del difunto Pepe Lavat, actor de doblaje que dio vida a las narraciones de Dragon Ball, para agradecerles a los ciudadanos por su participación en las elecciones judiciales del pasado 2 de julio. ¿Qué clase de agradecimiento involucra clonar la voz de alguien? ¿para ahorrarse un salario? ¿para acercarse a la gente, aun afectando el patrimonio de otros?
Por si fuera poco, el INE le contestó “demande” a Gisella Casillas, actriz de doblaje y viuda del difunto, quien conserva los registros legales de su esposo. La IA fue presentada como una herramienta para simplificarnos nuestras vidas, lamentablemente también ha facilitado el plagio y el robo de identidad. No es sorpresa que dos años antes, el 9 de noviembre de 2023, los actores de Hollywood hayan organizado un paro en contra del uso ilegal de voces e imágenes para una mayor producción de películas y series.
Aunque la ley generalmente va un paso atrás de la tecnología, es importante que comiencen las regulaciones respecto al uso de la IA. Empezando por instancias gubernamentales, federales y estatales que abarquen cualquier campo de conocimiento, de lo contrario las acciones de plagio imperial como la que realizó el INE seguirán ocurriendo.
¿Qué sería de nuestro entretenimiento sin el doblaje? Una de las actividades recreativas más populares es el consumo de series, no quisiera imaginar lo que pasaría si los actores que doblan series como El Juego del Calamar o Bridgerton decidieran entrar en huelga.
Tal vez conocer a Lee Jung-jae, protagonista de El Juego del Calamar, resulte más emociónate que toparnos con Víctor Ugarte (quien le da voz al personaje en Latinoamérica). Pero su trabaje como actor de doblaje no es de menospreciarse. Urge contar con un marco legal para evitar esos plagios. ¿Hasta cuándo?
viernes, 25 de julio de 2025
Un clásico sobre la naturaleza escrito por Mary Austin y traducido al castellano por Eva Gallud
El pasado 19 de julio, Ruth Castro, publicó en el diario español El Siglo de Torreón, un artículo a propósito de la flamante traducción de The Land of Little Rain, un libro clásico sobre la naturaleza publicado en 1903 por Mary Austin.
La poética del desierto
Lo que conocemos como nature writing o literatura de naturaleza, ha descrito sobre todo los paisajes fértiles: selvas húmedas, valles verdes, montañas boscosas. Sitios donde la vida se presenta en abundancia, en una suerte de esplendor vegetal. En cambio, los territorios áridos han sido retratados, a veces, con desdén. En 1903, Mary Austin publicó The Land of Little Rain (traducido bellamente como La tierra de la lluvia escasa), un libro que desmiente esa visión y nos enseña otra forma de mirar y habitar los paisajes del desierto.
El libro de Austin retrata con aguda sensibilidad el sur de Estados Unidos, especialmente el desierto de Mojave y las altas sierras del sur de Yosemite. Tal vez esa afinidad nace de que yo también habito un desierto, en el norte de México. Me gusta recorrer sus cerros, contemplar sus puestas de sol sin una nube, y escuchar las historias de sus antiguos pobladores. Antes de que estos territorios se conocieran geográficamente como México o Estados Unidos, los pueblos que los habitaron compartieron muchas de sus formas de vida, de resistencia y de sabiduría.
Publicado originalmente en 1903 y traducido al español por Eva Gallud en 2019, La tierra de la lluvia escasa es una colección de catorce crónicas que alternan la observación de paisajes, personas y pueblos, con una voz que destila conocimiento íntimo del territorio. Mary Austin fue habitante y recorredora incansable de esos parajes, y su escritura brota de una mirada amorosa, atenta, consciente de lo que se ve y de lo que permanece oculto a simple vista.
Mucho se ha escrito sobre paisajes exuberantes, pero menos sobre aquellos que, como el desierto, suelen ser temidos o despreciados por su clima extremo y su supuesta esterilidad. Austin nos muestra, sin embargo, que esa “desolación” está llena de vida. La suya es una poética de la escasez y de la adaptación: vida que se rige por otras reglas, más lentas y austeras, donde cada planta, animal y ser humano ha aprendido a ahorrar, a resistir, a observar.
miércoles, 23 de julio de 2025
"Un valor añadido al libro"
El pasado 18 de Julio, María Soto entrevistó a Idoia Moll, directora de la editorial española Alba. La charla, posterirmente, fue publicada por el diario La Nueva España.
"Seguimos siendo una editorial que apuesta por la edición artesanal"
En 1993, Javier Moll y Arantza Sarasola, editores del grupo Prensa Ibérica, decidieron poner en marcha, en la Barcelona postolímpica, una editorial con la que seguir construyendo, desde la literatura, el tejido cultural español. Un proyecto que echó a andar en el barrio de Sant Gervasi con ánimo de búsqueda, siendo las primeras colecciones dirigidas a un lector muy especializado. Dos años después, el escritor y traductor Luis Magrinyà se incorporó como editor externo y nació la colección Alba Clásica, que con el tiempo se convirtió en el motor de la editorial.
Idoia Moll se puso al frente de la editorial en 2011 y, desde entonces, la dirige con la misma intención que desde los inicios: publicar libros muy cuidados, bonitos, y convertirlos en objetos de deseo para el lector. Con ella al frente, el sello consiguió ocupar un espacio editorial que en España no cubría nadie, de ahí que pronto aparecieran las réplicas, aunque nunca haya nada como el original. Moll es la protagonista del episodio de esta semana de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’, y de todo ello charla con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.
"Cuando empecé en Alba en el 99, todas las negociaciones se hacían a través del fax y nos parecía muy rápido en ese momento. Ahora todo se ha acelerado muchísimo. Sin embargo, nosotros seguimos siendo una editorial que apuesta por la edición artesanal, no hemos cambiado nuestra manera de editar, editamos igual que hace 30 años", explica Moll sobre los cambios vividos por la industria en estas últimas décadas. Martín Rodrigo considera que esa es "una de las grandes virtudes de Alba", algo con lo que la editora se muestra de acuerdo, ya que ellos cuidan "mucho todo el proceso de edición, la calidad de las traducciones, el papel con el que imprimimos, el diseño… Todo esto aporta un valor añadido al libro, no son libros hechos en producción masiva, sino que es una cosa mucho más cuidada y tratada con mucho mimo para al final seducir al lector".
En las nuevas colecciones de Alba, algunas de mucho éxito como Pequeña y Grande, que salió en el año 2014 y ha tenido una repercusión extraordinaria en el mercado anglosajón, se sigue manteniendo el sello de calidad con el que nació la editorial. En ese sentido, Martín Rodrigo confiesa, en un momento de la charla, que su "debilidad" es Rara Avis, así descrita por la propia Moll: "Son novelas que en su día y en sus territorios funcionaron muy bien y aquí no se han publicado nunca. Era recuperar a autoras y a autores que merecieran la pena y que tienen un nivel de calidad, con textos superbién escritos".
"El sector está bien y las ventas en general están yendo muy bien", responde la editora a Sàlmon, que pone sobre la mesa, en otro momento de la conversación, el hecho de que el 2024 fue un año muy positivo para la industria editorial española. "A nosotros en particular nos está yendo muy bien y el sector editorial está pasando un momento muy dulce, muy bueno, y se confirma que los lectores prefieren el soporte del libro en papel a cualquier otro soporte, ya sea el e-book o el audiolibro. El 90% de nuestras ventas es papel y el 10% son e-books", detalla Moll. "Es difícil sorprender a un buen lector y Alba lo consigue", resume Martín Rodrigo, una frase que refleja lo charlado durante el videopodcast.
Etiquetas:
Editoriales,
Editres,
Idoisa Moll
martes, 22 de julio de 2025
Marta Alesso y su nueva versión de "Odisea"
"Con la flamante publicación de Odisea en la colección de clásicos de editorial Colihue, hecha en verso por la especialista en literatura antigua Marta Alesso, se produce un nuevo hito en la historia de la traducción en Argentina. Su versión –anotada, comentada y respetuosa de la forma del hexámetro del griego antiguo– es la primera de Odisea hecha desde nuestro país, y con la prioridad puesta en un público lector hispanoparlante latinoamericano." Tal es la bajada de la nota publicada por Fernando Bogado, en el diario Página 12, el pasado 13 de julio.
Odisea de Clásicos Colihue marca un nuevo hito en la historia de la traducción en Argentina
Uno de los principales libros de teoría literaria del siglo XX, Mímesis: La representación de la realidad en la cultura occidental, del filólogo alemán Erich Auerbach, comienza por donde todo trabajo de tanta amplitud acerca de la literatura debería comenzar: con la tradición de la Antigüedad griega. Allí, Auerbach observa que, con el paso de los siglos y las tendencias, bien podría decirse que la literatura fue incorporando, progresivamente, a la vida, los asuntos y hasta los pareceres de las personas de clase baja, los pobres, los necesitados, los trabajadores, lo popular. En el famoso primer capítulo, “La cicatriz de Ulises”, vemos cómo comienza a leer ese comportamiento en una de las muchas escenas que le han dado forma a nuestra imaginación, el momento en que, ayudado por Atenea, Ulises o, mejor, Odiseo regresa a su hogar en Ítaca disfrazado de mendigo. Ha estado mucho tiempo fuera, su mujer, Penélope, lo ha esperado pacientemente, soportando las propuestas y los embates de un gran número de pretendientes, y su propio hijo, Telémaco, no ha hecho otra cosa que añorar a la figura de su padre y tener incluso su propia aventura vinculada a la necesidad material y sentimental del regreso del progenitor.
Veinte años han pasado y, a diferencia del tango, no se puede decir que han sido nada: Odiseo, hábil con las palabras, pero no tan diestro en las armas como su compañero Aquiles, participó de la guerra de Troya en el bando de los aqueos y tardó muchos años, de aventura en aventura, para poder por fin pisar el suelo de su patria. Nadie se ha percatado de que ese extraño mendigo no es otro que el líder del lugar, el dueño de la casa, salvo una persona que, en el poema épico del cual estamos hablando, la Odisea, representa el lugar del bajo pueblo: la anciana Euriclea. Hoy podemos volver sobre esa escena y sobre el poema en su totalidad en una nueva traducción de Odisea publicada en la colección Colihue Clásica (que llega, con la edición del Martín Fierro a cargo de Juan Pisano y este libro, a su volumen número 100), hecha en verso por una especialista en literatura antigua, la doctora Marta Alesso, egresada y profesora de la Universidad de La Pampa, hoy directora de la revista Circe, de clásicos y modernos y en su momento vicepresidenta y presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos. Alesso logró en una edición anotada, comentada vía un amplio aparato de notas y con la dificultad de respetar lo más que se pueda la forma del hexámetro del griego antiguo (cosa que la mayoría de las traducciones pasa de largo al hacerlo en prosa), instaurando un nuevo hito en la historia de la traducción en nuestro país: su versión es la primera hecha desde Argentina y con la prioridad puesta en un público hispanoparlante latinoamericano.
Entonces, la escena del canto 19 que Auerbach trabaja es fundamental para entender la estética de la Antigüedad: siguiendo la orden de Penélope, Euriclea lava los pies del mendigo y, por una cicatriz que el propio Odiseo obtuvo en su muslo luego de haberse enfrentado a un jabalí, reconoce a su amo, quien rápidamente la manda a callar, pues su plan consiste en pasar desapercibido para enfrentarse a los pretendientes. La manera en la que el poema incorpora el evento de la cicatriz mezclándose con el acto de Euriclea, haciendo que pasado y presente confluyan, forman un claro ejemplo de lo que la crítica contemporánea llama la centralidad de la parataxis en la obra de Homero. O sea, todo estaría puesto en el mismo nivel sin subordinación de un evento sobre el otro. Lo mismo pasa con lo que los personajes ocultan: siempre se termina contando todo, como si la técnica griega indicase que narrar es llevar a la luz. Hasta el punto de que, como subraya Auerbach, “los hombres de Homero nos dan a conocer su interioridad, sin omitir nada, incluso en los momentos de pasión”. Podríamos decir desde hoy: como sucede con las telenovelas, gran parte de las series con forma melodramática y hasta las historietas de superhéroes. La vigencia de la forma homérica es alucinante.
Todo tiene que ser contado y conocido por el lector, entonces, lo cual evidencia la naturaleza oral del poema, popular, cuya circulación pudo darse vía aedos, recitadores profesionales, que acompañados por música vertían los versos del poema por una punta y otra del mundo antiguo y esparcían, así, una de las obras centrales de nuestra cultura, mina de donde se extraerían tantas y tantas historias que hoy nos deslumbran en la pantalla del cine (o lo harán cuando, en 2026, salga la versión de Christopher Nolan de la Odisea), de la tele, de la computadora y hasta del celular. “Hay temas y figuras, cuyo origen está en este poema, que se repiten en la literatura universal, cientos, pero no me voy a explayar sobre personajes emblemáticos, como la nodriza Euriclea, la mujer mayor que como ha superado hace mucho tiempo la edad de procrear puede moverse con libertad en los ambientes masculinos, cosa que no pueden hacer las otras mujeres”, marca Alesso a la hora de hablar de la injerencia de Odisea en nuestro mundo. “Sólo voy a traer a colación la nodriza de Romeo y Julieta de Shakespeare. Nunca se menciona un hijo propio de estas mujeres y sí que aman y protegen al varón de la casa, como Euriclea a Odiseo y a Telémaco. Traigo otro ejemplo de la consistencia y origen de algunas formas: el cíclope da inicio a toda la literatura pastoril. De allí vienen los Polifemos y Galateas de la poesía bucólica en nuestra lengua, como los de Góngora o de Garcilaso (“¡Oh, más dura que mármol a mis quejas!”). Ni que decir de los descensus ad ínferos, el viaje a los mundos infernales que el personaje principal realiza en vida, como Odiseo al Hades, para encontrarse con un personaje amado. Pensemos en la Beatriz de Dante en la Divina comedia o, más cerca, en Juan Preciado en busca de su padre en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ni qué decir de las numerosísimas sirenas en toda la literatura, incluida la infantil: representadas sea como criaturas peligrosas que atraen al navegante con su canto irresistible pero fatal, sea como integrantes de una relación romántica en la que están dispuestas a sacrificar su naturaleza anfibia por un humano del que se enamoran”.
Muchos mitos existen acá
Odisea constituye, junto con Ilíada, los dos poemas épicos de mayor trascendencia en la Antigüedad clásica. Es imposible reconstruir el momento de su composición, la cual no puede adivinarse por el simple hecho de que la puesta en letra de la obra recién comenzaría a suceder, con muchas variaciones a lo largo del tiempo, entre el 700 y el 600 a.C.: hay pruebas de que el poema ya estaba circulando a través de la voz y la memoria en la llamada Edad oscura, luego de la caída de la Edad micénica, entre el 1100 y el 800 a.C., posible época de composición de muchos de sus cantos. Sin embargo, la importancia de su legado ya puede detectarse en la construcción de poemas más cerca de la Era cristiana que buscaban emular sus formas y hasta sus héroes, cosa que demuestran obras de igual valor, pero ya dentro del mundo latino, como la Eneida de Virgilio, en el siglo I a.C. Así como es difícil proponer un momento de surgimiento del poema, así también sucede lo mismo con su autoría: Homero, el poeta, si bien pudo ser el nombre de un sujeto real, probablemente sea más una construcción filológica establecida por el paso de los siglos para darle nombre a un autor múltiple, quien no fuera otro que la voz de tantos y tantos recitadores que apelaron a su memoria para recordar los mejores versos y propusieron algunos de su invención para cerrar una escena o darle un particular matiz a una aventura. Una forma de composición más cercana a las penas cotidianas que al ingenio de un solo hombre, sin dudas.
–Hablaste de las marcas literarias, pero ¿qué otros temas o cuestiones pueden vincular a la Odisea con cosas contemporáneas, con situaciones que tengan que ver con el mundo de todos los días?
–Yo han ejemplos apoyados en necesidades básicas literaturizadas. Circunstancias de la vida cotidiana, como el hambre y el insomnio, por caso. El motivo literario del insomnio es poco trabajado, pero es un tema interesante. En el canto 20 de Odisea, en la escena previa a su terrible venganza contra los que están invadiendo su casa, el héroe no puede dormir (“Odiseo urdía males en su ánimo contra los pretendientes”). El comienzo del canto 20 en Odisea, como el comienzo del canto 24 en Ilíada, son ejemplos elaborados de la situación en que todo el mundo está profundamente dormido, excepto el personaje principal. En el caso del último canto de Ilíada, todos los guerreros duermen y Aquiles, insomne, llora desesperado la muerte de su amado Patroclo y recuerda las alegrías y penalidades que los habían unido. La mayoría de estos pasajes –muy numerosos en los poemas homéricos– son ejemplos de vigilia solitaria. Al final del canto 19 sabemos, por boca de Penélope, que durante los días le es grato atender sus labores y las de las sirvientas en la casa, “mas cuando llega la noche y el sueño las invade a todas” se echa en la cama y a su “angustiado corazón densas y agudas penas lo asaltan y torturan”. Nunca mejor descriptas y cantadas nuestras zozobras nocturnas cuando el mundo todo parece descansar y a nosotros la preocupación nos desvela.
–Es posible pensar también que prototipos literarios y sociales, como el extranjero o el inmigrante, tienen también aquí un origen.
–Muy interesante es el motivo literario del hambre o el del “maldito estómago” que nos obliga muchas veces a humillaciones o a acciones poco decorosas. En palabras de Odiseo “no hay cosa más perra que el maldito estómago que nos incita a acordarnos de él por necesidad”. No son extrañas estas escenas en las que los pobres sufren hambre en una sociedad en que la alimentación debía adaptarse a la disponibilidad de alimentos, que no era por cierto muy profusa. No me voy a referir a eso sino al cliché tan deplorable de que “el pobre es pobre porque no le gusta trabajar” y si uno les ofrece un trabajo, en lugar de “agarrar la pala”, huyen y prefieren mendigar. En los cantos 17 a 20 se enfatiza el tema del abuso hacia un extranjero que llega al lugar por necesidad y especialmente por necesidad de comida. Odiseo se disfraza de mendigo, la audiencia lo sabe, pero no los pretendientes y siervos infieles que lo maltratan e insultan. Los pretendientes no sólo violan el sagrado deber de la hospitalidad, sino que se ubican en el costado negativo del motivo mítico-literario denominado theoxenia, en el que un dios toma la forma de un extraño para probar la bonhomía del anfitrión. En Odisea, en el banquete en que los pretendientes diezman vorazmente los escasos ganados de la hacienda, Eurímaco ofrece en broma trabajo a Odiseo/mendigo como jornalero, para levantar cercas y plantar árboles. El pago sería “comida suficiente”, vestidos y calzado, pero descuenta que el vagabundo no aceptará porque ya se ha acostumbrado a sobrevivir pedigüeñando y seguidamente y para completar le arroja por la cabeza un escabel, que en lugar de alcanzarlo, pega a un escanciador en el brazo y desparrama el vino. Los demás pretendientes, en lugar de reconvenir a su compañero, exclaman que ojalá el forastero vagabundo hubiera muerto en otra parte, porque ahora el alboroto que causa está arruinando el banquete. Hete aquí que se construye la figura del pobre que pide sobre ciertos tópicos: el primero, que los mendigos son parásitos de la sociedad; el segundo, que se han acostumbrado a no trabajar y siempre será imposible que lo hagan; y el tercero, que son atrevidos e invaden a veces un lugar que no les corresponde ni merecen. Por estas razones merecen una violencia destemplada, no sólo verbal, sino también, en ocasiones, física.
Vigencia de las palabras
El lento trabajo de traducción de Alesso y el modo en la que trata de paladear cada palabra hasta encontrar su mejor camino en la traducción parecen extemporáneos, pero son la viva muestra de lo que una labor filológica llevada con seriedad implica. Algo que parece ajeno a nuestros tiempos, en donde la idea de respuestas rápidas y rendimiento inmediato de las inversiones (de tiempo y dinero) se llevan de la peor manera con el tratamiento pausado y atento de un especialista en Humanidades. “Ahora que lo pienso, Homero estuvo desde el nacimiento de mi vida intelectual. Desde que aprendí a leer en griego”, recuerda Alesso. “Era un placer desentrañar esos hexámetros cuando estudiaba. Muy joven entré como ayudante en la universidad y fui haciendo toda la carrera hasta titular, así que tenía oportunidad de volver a Homero durante todos y cada uno de los años de mi vida académica. Entonces no tuve dificultades, o no las recuerdo. Sí quizá alguna crítica en el sentido de que soy un poco obsesiva en reproducir en español exactamente la raíz griega. Por ejemplo, el epíteto de Atenea es glaukópis que es literalmente ‘ojos de lechuza’ y así lo traduzco; no me gusta suavizar con un ‘ojos claros’, ni siquiera con un ‘ojos glaucos’”.
La publicación de esta traducción de Odisea es otro hito dentro de la honda tradición filológica en nuestro país, la cual no implica un arte concentrado en “lenguas muertas”, muy por el contrario. Lo que realmente implica es la trascendencia e importancia de la educación y formación en Humanidades para cultivar esa cosa tan difusa que parece que quedó perdida en vaya a saber uno qué momento de la historia: el espíritu. Eso que Friedrich Nietzsche (filólogo), en sus fragmentos póstumos, recomendaba mantener todavía como concepto, como idea, como fuerza, para cuando sea necesario usarla en la situación conveniente, en una polémica, en una lucha. En estos tiempos de crisis educativa y de pregunta en torno al lugar de estas prácticas en nuestra formación, habría que volver a la historia, que de algún modo respondió hace tiempo las mismas preguntas que nos hacemos ahora. “Menos mal que fracasó el intento de Platón, quien en República proponía quitar a Homero –y a los poetas en general– de la educación y triunfó por el contrario el ciclo de estudios que propugnaba Isócrates: una educación edificada sobre los cimientos establecidos por la paideía tradicional, que siempre mantuvo las epopeyas homéricas en sus planes de enseñanza. Si así no hubiera sucedido, probablemente nunca nos hubieran llegado Ilíada y Odisea”, reflexiona finalmente Alesso sobre la educación y también sobre la idea del especialista como “laburante”: “El trabajo de acercamiento al texto de los traductores siempre se parece bastante, no importa cuál sea el texto que se traduce. Se parece mucho al trabajo manual de un orfebre o de una bordadora. Freud en El malestar en la cultura establece algunas similitudes entre el trabajo intelectual y las tareas manuales, dice algo así como que ambos son formas de sublimación y mecanismos de adaptación a la cultura. Ni siquiera creo que haya sublimación, la labor de estar en los detalles con una obcecación que raya en la obsesión equipara, me parece a mí, la búsqueda de la palabra exactísima con la concentración del que utiliza un buril o cincel para labrar cualquier objeto”.
lunes, 21 de julio de 2025
Jorge Aulicino (1949-2025)
Con profunda tristeza y mucho pesar en el corazón, anunciamos que el poeta Jorge Aulicino, uno de los más asiduos miembros del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, murió en la madrugada de hoy.
Todos quienes hemos tenido la suerte de leer su trabajo como poeta, ensayista, traductor o periodista, sabemos que la pérdida es enorme. Aquéllos que además lo tratamos y gozamos de su enorme don de gente y su generosidad, añadimos que se fue uno de los mayores artistas e intelectuales de Argentina, por lo que la pérdida es todavía mayor.
En razón de lo dicho, la actividad del Club prevista para el día de hoy queda pospuestas hasta nuevo aviso.
Etiquetas:
Jorge Aulicino,
Traductores argentinos
Convocatorias M'illumino d'immenso 2025 Premio Internacional de Traducción de Poesía del italiano al español y viceversa
Como cada verano del hemisferio norte, se convocan los premios l “M’illumino d’immenso – Premio Internacional de Traducción del italiano al español y viceversa”, que organiza con la traductora italiana Barbara Bertoni con el poeta mexicano Fabio Morábito.
VIII Edición MIDI del italiano al español
https://iicmessico.esteri.it/wp-content/uploads/2025/06/Bando-MIDI-spagnolo-2025-in-spagnolo.pdf
-III Edición MIDI del español al italiano
https://iicmessico.esteri.it/wp-content/uploads/2025/06/Bando-MIDI-italiano-2025-in-spagnolo.pdf
En ambos casos el premio es de 1000 euros.
Las convocatorias cierran el 20 de agosto.
viernes, 18 de julio de 2025
jueves, 17 de julio de 2025
Liquidación de existencias… A scary movie!
El lunes 16 de junio de 2025, en el nº73 de la revista Vasos comunicantes, editada por ACEtraductores, la excelente escritora y traductora española María José Furió publicó el siguiente artículo, cuya competencia no puede ser mayor.
Números imaginarios y liquidaciones de existencias
Allá por mis dieciséis años viví un breve idilio con las matemáticas, en concreto con los números imaginarios y el número e. Entreví entonces la fascinación de la gente de ciencias por esta materia y, para lo que aquí nos interesa, el potencial metafórico de los números. Sabía que no tendría continuidad porque en el viejo BUP elegir letras suponía que, al pasar a tercero, los números y las cantidades solo recuperarían importancia ―no sé si trascendencia― al tratar de la métrica y de las fechas de acontecimientos históricos. Por eso, y al contrario de lo que ocurre en los romances trágicos que nutren la narrativa del siglo XIX y primera mitad del XX, quedé convencida de que mi desenfadado amorío con el número infinito y los números imaginarios empezaba y terminaba allí y que nunca volvería a saber de uno y otros.
Pero, como dijo Baudelaire, Hélas, non ! Resulta que los he encontrado por doquier en los momentos y lugares más inesperados. Imaginarios me parecieron los números con que debía calificar los conocimientos de los alumnos de Lengua y Literatura, especialmente cuando un 3 se convertía, por orden superior, en un 5. Imaginarios son los de las tallas de ropa de cada marca en la franja que va de la 34 a la 40. Imaginarios son a menudo los números que figuran en el catastro de Barcelona, que recoge los datos relativos a propiedades inmuebles para de ellos deducir las contribuciones a pagar, el valor catastral y el índice que sugiere un rango de precios para el alquiler de las viviendas en las llamadas «zonas tensionadas». Como todas estas cantidades dependen de los metros cuadrados, a nadie se le escapa la ventaja para el propietario de que exista un desfase entre el número real ―la superficie comprobable de su viejo pisito más o menos remozado― y el imaginario que figura en el catastro, calculado a ojo de buen cubero en épocas muy pretéritas.
Por supuesto, es en el terreno de los derechos de autor donde básicamente solo vemos números imaginarios, ya sean los que nos proporcionan las editoriales en las liquidaciones o bien los organismos gestores de derechos. A leer los correos y avisos del reparto anual solemos exclamar: ¿Cómo es posible?
La respuesta estaría en la definición por la cual: «En matemáticas, un número imaginario es un número imaginario puro (número complejo con parte real igual a cero)». Que el término fuese acuñado con intenciones despectivas, tildándolo de «imaginario e inútil», por René Descartes, como chismorrea la Wikipedia, explica en parte que me divirtieran tanto. Sin embargo, esta parte de la matemática se ganó el respeto de los sabios a partir del siglo XVIII cuando ciertos cálculos permitieron vislumbrar el potencial que encerraban para el futuro, efectivamente concretado en este siglo en campos como la física cuántica y las nuevas tecnologías. Sus aplicaciones prácticas son hoy enormes, y además de la ciencia y la ingeniería, también el arte y la economía han sacado un provecho significativo. Esto último lo veremos aquí.
La definición dice: "Los números imaginarios pueden expresarse como el producto de un número real por la unidad imaginaria i, en donde i es un número tal que al elevarse al cuadrado da como resultado −1, es decir: i² = −1"
Como dijo Jacques Lacan: «¡Ajajá! Aquí está la madre del cordero». Porque en la interpretación tantas veces irónica a la que somos proclives los de letras ante las abstrusas definiciones matemáticas encontramos no un consuelo sino ese núcleo de verdad que nos esquiva en la lectura superficial de nuestra realidad profesional. Sí, porque en esta definición: «Los números imaginarios combinados con números reales forman los números complejos», y dicha unidad imaginaria «elevada al cuadrado resulta en una cifra negativa», se plasma de manera prístina el misterio del cálculo de los royalties para la mayoría de nosotros.
Explicación: estamos de acuerdo en que hay cierta diferencia entre convenir una cifra e inventarla. Por ejemplo, es posible convenir que a la traducción X, complejísima en terminología y/o en su redacción, le corresponda una tarifa X por un número también convenido de líneas o caracteres. También estamos de acuerdo en que, porque así lo establece la Ley de la Propiedad Intelectual, el contrato determina que se destine unos royalties al autor y otros al traductor, a ingresar en la cuenta bancaria tras descontar el llamado «anticipo», que en España suele pagarse al dar por buena la traducción mientras en otros países, como Francia, es costumbre hacerlo en tres partes, la primera a la firma del contrato, un modo de asegurarse que el traductor renuncie a su conocida promiscuidad y no abandone el trabajo si le surge una oferta mejor remunerada.
A menudo, el traductor habrá defendido a brazo partido que el porcentaje de royalties alcance un 2 % en lugar de aceptar ese 1 % que con característica esplendidez le ofrece la editorial. La batalla por rebasar el 1 %, cuando no el 0,5 %, es un mensaje cifrado a través del cual el traductor informa a la parte contratante que sabe, porque insistió el abogado francés que impartió el taller «jurídico» sobre LPI y contratos, que un 1 % equivale a «ganancia nula» y que carece de sentido conformarse con esa ganancia cero. Luego de una quisquillosa revisión de varias cláusulas por ambas partes, el traductor consiente en responder «ante el EDITOR de la autoría y originalidad de la traducción, y del ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante el presente contrato, garantizando que no es copia ni arreglo, simple alteración o modificación de ninguna otra efectuada por terceros. Asimismo, el TRADUCTOR garantiza al EDITOR que su creación no es resultado de la utilización de sistemas, herramientas o técnicas derivadas o vinculadas con la Inteligencia Artificial». Cláusula que lee y acepta con una sonrisa porque en la década en que hizo la traducción objeto del nuevo contrato, traducir mediante «sistemas, herramientas o técnicas derivadas o vinculadas con la Inteligencia Artificial» era sólo hipótesis o fantasía, los prototipos no estaban al alcance de nuestros ordenadores y era por eso un delito imaginario. Es halagador que se atrevan a sospechar que un traductor al que se paga la mitad, o incluso un tercio de lo que recibe un colega francés por traducir a su idioma un libro de semejantes características, sea capaz de concebir el sistema, herramientas, etc., que no solo producirían en un parpadeo un texto legible, válido para los estándares de nuestro idioma y comercializable, sino que además puede llegar a cavar su tumba y la de la mayoría de sus colegas.
De las cifras concretas que deberían dar lugar a cifras reales de beneficios, así como la cantidad real a descontar sobre el avance cobrado por el traductor, resultan en la práctica cantidades que no cuesta llamar «imaginarias», tanto más al ver los números negativos en la columna del «total» de las liquidaciones. Aquí se verifica que un número real ―la cantidad pagada como avance― multiplicado por un número imaginario ―el de los ejemplares impresos y puestos a la venta―, elevado al cuadrado de las ediciones en sus diferentes formatos, da impepinablemente un número complejo.
Y no solo el Número Complejo de Tonto del Bote que nos abruma ante el desglose de las cantidades que editoriales y la entidad de gestión de derechos reprográficos nos envía. El quid de esa fórmula fantasma es que no tenemos acceso a los números reales, pese a que la LPI nos otorga ese derecho. Si no conocemos las cantidades reales de ejemplares impresos, destinados a la venta, a marketing y a relaciones públicas, prensa incluida, ya que nunca recibimos el certificado correspondiente, lo que tenemos ante nuestros ojos, más o menos incrédulos, es un documento que se quiere artículo de fe.
Liquidación de existencias… A scary movie!
Hace tiempo un francés llamó mi atención sobre esta expresión que utilizamos a menudo sin pensar en sus dobles significados, implícitos o metafóricos: «Liquidación de existencias» o, con signos de exclamación, «¡Liquidamos existencias!». Al leerlo, a menudo en cartelones durante la temporada final de rebajas y de «grandes oportunidades», entendemos que el comercio está saldando algún producto con un precio por debajo del último descuento. Pero «liquidar» en jerga de novela policiaca es matar, acabar con la vida de alguien, y en cuanto a la definición de «existencia», filósofos de todas las escuelas se han entretenido en el concepto, aunque, sin atacar tales honduras, hasta un pelanas entiende que no es lo mismo «existir» que «respirar» como sinónimo de vivir a full. Un extranjero puede suponer, temer o incluso anhelar que los sicarios ya no se esconden detrás de empresas fantasma o en la dark web, sino que ofertan sus servicios a pie de calle. Una vez más, conscientes del doble sentido de la expresión, traductores y gente de letras avanzamos como funambulistas sobre la cuerda tensa del sarcasmo.
Porque cuando, entre enero y marzo, desde el departamento de Derechos de Autor la editorial que nos encargó una o muchas traducciones nos comunica que tal edición del libro que tradujimos con sumo esmero hace cinco o dos años va a ser destruida por completo o en parte, la mayoría de veces el mensaje no adjunta el certificado de destrucción con la cantidad concreta de ejemplares que nos aseguran van a retirar del mercado. Previamente, como ya he dicho, tampoco recibimos el certificado por el número exacto de ejemplares impresos. Nos informan de que la destrucción de esos 200 o 500 ejemplares se hace en aras de la mejor explotación del stock. A veces sospechamos que esos ejemplares surcarán en perfecto estado los mares para su distribución y venta en el continente americano, a precios rebajados respecto a los de la Península a fin de atraer a compradores con un poder adquisitivo castigado por la inflación galopante y otros inconvenientes. Tenemos derecho a sospechar esta posibilidad y cualquier otra cuando, pese a nuestra insistencia, el certificado que la editorial está obligada a remitir no llega nunca. Lo único cierto es que esa cantidad de libros borrados no podrá descontarse como venta del dinero que cobramos y, por lo tanto, incluso cuando se nos dice que la totalidad de la edición ha dejado de comercializarse, pueden llegarnos en la fecha que la editorial decida los datos relativos al título en cuestión con un cero como resumen de la ausencia de movimiento comercial, y una cantidad en negativo correspondiente al montante que la editorial afirma no haber recuperado. Algunas editoriales pretenden que esa parte supuestamente no recuperada debe descontarse de las ediciones digitales, fechoría que no todas las empresas plantean.
Conozco a traductores que responden con cartas airadas a la editorial enviándola a tomar viento cuando les exponen en números este fracaso de ventas. Otros optan por responder que la explotación de la edición es cosa de la editorial, no del traductor, que es un proveedor de servicios, implicado en la promoción en concretas circunstancias que redunden también en su beneficio; que la empresa a estas alturas del si lo podría usar estrategias alternativas como vender desde el principio a precios menos elevados para predisponer a la compra a los «quiero y no puedo» habituales, esto es estudiantes y especies lectoras afines, lo cual ahorraría el gasto de destrucción, etc.
Hay que recordar que la cifra ingresada por la traducción corresponde a un trabajo efectivamente realizado, que requiere del traductor una formación especializada, unas herramientas sofisticadas y caras y un permiso para ejercer solicitado a las altas instancias fiscales, sin olvidar que, para protegerse ante eventuales problemas de salud que pudieran impedir realizar el trabajo, la mayoría paga una cuota mensual a la Seguridad Social y algunos también un seguro privado. En los contratos actuales se exige que el traductor esté habilitado «por las leyes para el ejercicio de su profesión y de las actividades objeto» del contrato, además de estar «al corriente de sus obligaciones fiscales, de Seguridad Social, administrativas y de cualquier otra índole que a tal fin deba observar». Estos requisitos, que le suponen unos gastos al traductor freelance por su mera disponibilidad a trabajar, me parecen argumento suficiente para reclamar que los royalties se contabilicen en positivo a partir del primer ejemplar vendido, descontado en todo caso el coste de producción.
Sigamos con las «liquidaciones». Casi siempre, tras pelear por ese 2 % de royalties en el contrato de edición digital de tal traducción de éxito, vemos que la cifra total, que forzosamente debe ser positiva, ya que el descuento sobre el anticipo se hace en la versión en papel que ha tenido más de una edición, es de un solo dígito, inferior a lo que la editorial ha determinado como mínimo para transferir los «cuartos» al traductor. En plata: menos de 8 euros en todo un año de explotación. Ahí es cuando unos interpretan por «liquidación de existencias» las de los propios traductores, que no pueden permitirse seguir en la brecha, mientras otros ―o quizá los mismos― empiezan a considerar la idea de una sociedad de sicarios puerta con puerta con la frutería y «el chino» o «el paki», igual de disparatada pero no imposible.
miércoles, 16 de julio de 2025
Hector Hugh Munro (Saki), traducido en México
La narradora mexicana Ana García Bergúa publicó, el pasado 11 de julio, el siguiente comentario a propósito de la nueva edición de cuentos de Saki realizada en México. Su texto salió en el diario Milenio. En la bajada se lee: "Con traducción y prólogo de José Homero, la Universidad Veracruzana publicó Bestiario y superbestiario del escritor británico, también autor de Cuentos de humor y de horror".
La sutileza, el humor, la crueldad delicada de Saki
La colección “Biblioteca del Universitario” de la Universidad Veracruzana es notabilísima; desde hace muchos años nos permite leer clásicos de todas las épocas y todos los países en traducciones muy buenas. Impulsada por el gran Sergio Pitol, que tradujo varios libros de la misma, pone al alcance de los estudiantes libros que suelen ser costosos, en ediciones muy bellas y bien cuidadas, y sobre todo muy bien traducidas.
Una mala traducción puede arruinar un libro y convertir su lectura en un juego de adivinanzas y suposiciones, un caminar entre baches buscando al autor sepultado entre la mala prosa, los localismos inútiles o de plano la incomprensión. Sin embargo, el trabajo de José Homero en la edición de la UV de cuentos de “Saki” capta a la perfección el ambiente aristocrático de la época eduardiana (la del rey Eduardo VII, de 1900 a 1910, que por cierto murió después de fumar un cigarrillo), el carácter de los nobles rurales y la vida de la clase alta de entonces. Es una traducción que se lee con gusto, que guarda el sabor de la ironía y el humor inglés; nos transporta a otra época y otros valores literarios y sabe poner los acentos y la tonalidad de la prosa en su lugar exacto. Aquí debo confesar que no había leído antes a Saki. Su lectura ha sido para mí un descubrimiento maravilloso: la sutileza, el humor delicado, la crueldad también delicada que habitan estos cuentos me han embelesado.
El grupo de veinte cuentos seleccionados, como su título lo indica, se centra en la presencia protagónica o lateral de los animales; en él aparecen lobos, gallinas, cerdos, alces, perros, una nutria, una hiena, un tigre, pájaros, entre otros animales, y el gato Tobermory que es una delicia. Sin embargo, también recoge muchos en los que aparecen niños que se burlan de los adultos y los logran engañar o incluso cuentos en los que hay cierta magia: muertes predestinadas, espíritus no chocarreros, sino más bien implacables. Está el mencionado gato, que habla por cierto y chismorrea como seguramente haría cualquier gato de saber hablar, pero también hay gente que se convierte en lobo y gente que solo finge hacerlo. La relación de estos personajes con los animales es una manera en la que Saki nos muestra también su naturaleza humana, que nunca es mejor que sus contrapartes peludos o emplumados. Una mujer mata un tigre para ganar mayor notoriedad que la vecina, por ejemplo, o el aullar de unos lobos demuestra quien es en verdad la mujer noble caída en desgracia como institutriz de un matrimonio petulante.
Hay también deslumbramientos, muchas veces a cargo de los niños: en “El desván”, un niño castigado por una tía (las tías no suelen salvarse en estos cuentos) en un desván descubre la magia y la hermosura de un tapiz que cuenta una historia de muchas interpretaciones y un libro de ilustraciones de pájaros que le abre un mundo; es un cuento sobre la epifanía y la epifanía literaria, específicamente, de una enorme belleza. Otro cuento de espíritu similar es “La efigie del alma en pena”, sobre un pajarito y una escultura. Y otro que llamó mi atención es “El fondo”, donde un hombre padece el destino de traer una obra de arte representando “La caída de Ícaro” tatuada en la espalda.
Otra cosa que me gustó mucho de este libro de cuentos fue ver que algunos personajes se repiten, y con ellos se forma un ambiente de familiaridad que permite también la crítica a la clase de nobles rurales. Entre los personajes repetidos está lord Pabham, que tiene un zoológico, la aristócrata Mavis Pellington y especialmente Clovis Sangrail, un joven que por lo que he leído sería un alter ego del autor (ya me lo imagino en las reuniones), que hace siempre comentarios ácidos, similares a los del propio narrador. Un ejemplo: de alguien dice “Lucas tenía una constitución robusta, con un color que en un espárrago indicaría que había sido cuidadosamente cultivado” o, siguiendo con las verduras, dice de una muchacha que “lucía tan pálida como un betabel que acaba de recibir una mala noticia”. O bien el gato Tobermory declina una comida y cuando le recuerdan que un gato tiene siete vidas, acota: “Quizá, pero solo un hígado”.
Por último, me gustaría señalar otro rasgo muy interesante de estos cuentos y es que en ellos hay mucha gente que cuenta historias o compone versos: para lucirse, para engañar, para ganar dinero, para poner trampas. Es como si las narraciones estuvieran también hablando de sí mismas y nos dijeran: mira todo lo que puedes hacer con nosotras, cuidado. Y es que la literatura no es un arma cargada de futuro como dicen los grandilocuentes cursis, pero sí el cuchillo afilado con el que puedes fastidiar al vecino y pasarla muy bien, si te da por ahí.
Agradezco mucho a José Homero esta traducción que me ha hecho pasar ratos encantadores, fuera del mundo, y deseo larga vida a este libro y a esta colección maravillosa de la Universidad Veracruzana.
Etiquetas:
Ana García Bergúa,
José Homero,
Literatura inglesa,
Saki,
Traductores mexicanos
martes, 15 de julio de 2025
"La clave está en cuidar a los lectores"
El pasado 1 de julio, Soledad Domínguez publicó en la revista Ñ, la siguiente entrevista con el editor brasileño João Varella, asistente a la Feria del Libro de Buenos Aires.
“Las cámaras y gremios del libro de Brasil subestimaron a Amazon: Ahora son todos rehenes de Jeff Bezos”
João Varella (foto), fundador de la editorial Lote 42 despliega uno de los poemas del escritor brasileño Augusto de Campos que cuenta con la coautoría de Julio Plaza. La obra Poemóbiles contiene en una caja blanca 12 poemas-objeto de la figura central de la poesía concreta que tuvo inicio a mitad de la década del 50 en San Pablo, hechos a partir de cortes, pliegues y colores primarios. Cada uno de los 12 cuadernillos esconde un pop-up que cobra vida al abrirlo, con un poema que se transforma y adquiere nuevos sentidos según el modo en que el lector lo lea y se apropie de cada poema. “Producir este libro fue un gran desafio técnico porque cada poema exigió un montaje complejo y manual ”, explica. La edición actual recupera no sólo un clásico de la poesía concreta, sino que reafirma la propuesta de la editorial de exploración del libro como objeto, combinando artes gráficas, ingeniería de papel y diseño contemporáneo. Esta joya de la literatura moderna brasileña estuvo presente en la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Entre sus casi 60 libros-obras dialoga con historias, dibujos y escritores. Otra de las obras, Quisiera haberme quedado más, reúne 12 crónicas de escritoras y periodistas que relatan sus experiencias en ciudades como Buenos Aires o Tokio. “Cada una de ellas está impresa en hojas dobladas y guardadas en sobres ilustrados con acuarelas de Eva Uviedo, ilustradora argentina que vive en Brasil desde su infancia”, agrega Cecilia Arbolave quien también dirige la editorial.
La Lote 42 es la primera editorial latinoamericana en recibir el Premio Victor Otto Stomps 2024 que distingue en Alemania a los proyectos editoriales independientes por su originalidad, compromiso y creatividad además de celebrar el espíritu innovador de quienes reinventan el libro como objeto cultural.
–¿Qué significa para ustedes haber ganado el premio Otto Stomps y qué representa eso no sólo para Brasil sino para la región de América Latina?
–Ganar el Victor Otto Stomps-Preis supone para Lote 42 un reconocimiento mundial a la calidad y compromiso de las editoriales independientes de pequeño porte, avalando el impulso al libro como objeto y fortaleciendo la proyección internacional de la editorial. Este galardón trae visibilidad a los sellos latinoamericanos, inspirando nuevas alianzas que va más allá de la simple traducción. Veo posibilidades de coedición y proyectos de formación editorial conjunta. La ceremonia del Victor Otto Stomps-Preis tiene lugar en el Gutenberg-Museum de Mainz, lo que añade un importante factor simbólico.
–¿Cómo fue el proceso de producción de Poemóbiles?
–Poemóbiles se produjo en coedición con el Sello Demônio Negro, así que además de Cecilia Arbolave, yo y el equipo de Lote 42, estuvimos al lado de Vanderley Mendonça, poeta y un gran conocedor de producción gráfica. Fue un importante desafío gráfico. No se puede cambiar la tipografía o el color, pues los “poetas concretos” pensaban en eso, usaban la materialidad del libro como un medio de expresión. O sea, a diferencia de la mayoría de los libros, mantener la fidelidad al proyecto original de Julio Plaza y Augusto de Campos era clave. Estudiamos, por ejemplo, cuál era el efecto del apilamiento de los ejemplares en cada tipo de papel disponible. Poemóbiles fue creado hace más de 50 años y, aun así, pocas editoriales se animan a reproducirlo.
–¿Qué observaron del perfil del público en la 49 Feria Internacional del libro de Buenos Aires y en qué se podría diferenciar, por ejemplo de la Bienal del Libro de Rio de Janeiro o de San Pablo?
–La Feria de Buenos Aires congrega un público masivo y diverso –familias, profesionales del libro y lectores de todas las edades– atraído por su amplia programación cultural y su tradición literaria. Las Bienales de Río y San Pablo se orientan con más fuerza hacia un público joven, incorporando cada vez más “experiencias instagramables” y toda suerte de atracciones de feria. En Río 2025 la gran novedad será una rueda-gigante dentro del evento. Se privilegia el espectáculo y la interacción visual sobre la exposición de libros.
–¿Cómo se ve el mercado argentino desde la óptica de las editoriales brasileñas pequeñas? ¿Es un potencial comprador y consumidor en relación al Brasil y otras experiencias que tengan en la región?
–Las pequeñas editoriales brasileñas ven al mercado argentino como un destino culturalmente afín y como potencial comprador, gracias a la proximidad lingüística. Además de los libros de la propia editora Cecilia Arbolave, nosotros publicamos María Luque (La mano del pintor) y Kioskerman (Puertas del Edén). Gabriela Cabezón Cámara salió por editorial Moinhos, Sara Gallardo por Relicário, etc. El mercado brasileño se caracteriza por una apertura masiva a las traducciones –la mayor parte de las listas de más vendidos están dominadas por obras internacionales. Los autores brasileños rara vez figuran en editoriales de Argentina o de cualquier parte del mundo. Exportamos celulosa, importamos contenido. Es una herencia de nuestra colonización, todavía muy presente en lo cultural.
–Yendo al mercado editorial brasileño, de acuerdo a informes de Nielsen y la Cámara Brasileña del Libro, las editoriales registraron una disminución del 0,8 % en las ventas realizadas en el mercado y por otro lado el sector redujo el número de ejemplares vendidos al mercado en un 8%. ¿A qué atribuís esa reducción desde tu experiencia de editor?
–Lo que observamos en términos monetarios, es que los estudios dividen a las ventas del sector brasileño en dos: mercado y gobierno –entendido como federal, estadual ó a nivel municipal–. Mientras que el sector del mercado muestra una facturación de más de R$ 4 mil millones de reales brasileños en el flujo del mercado de libros, el Gobierno, a través de sus compras con fines de programas educativos y sociales, ocupa como si te dijera un tercio, unos 2,2 mil millones de reales brasileños. Y en términos de ejemplares, es muy importante observar que mientras el movimiento en el mercado fue de 172 millones de ejemplares, a través del gobierno hubo una circulación de 155 millones. ¿Qué sucede? El Gobierno compra la misma cantidad de ejemplares, pero paga con un descuento relevante por las cantidades adquiridas.
–¿Y en términos de producción de nuevos títulos qué se observa?
–Los libros llamados de trade book, libros de librería, se observa un aumento de 3,5% en la cantidad de títulos si se compara el año 2022 con el año 2023, o sea, un total de 21.607 títulos. No obstante, hay una disminución en la cantidad de los ejemplares producidos (del -5% entre los años 2023 y 2022). ¿Qué significa esto en términos prácticos? El tiraje medio de los libros en Brasil está cayendo. Aumenta la cantidad de títulos y baja la cantidad de ejemplares: existe una disminución de la tirada promedio. Esto sucede por un nuevo contexto editorial, surgido principalmente por la impresión digital. Por otro lado, y en términos de facturación, debido a la inflación venimos observando una caída de cerca del 6,8% en ventas en librerías. Entonces, lo que podemos concluir es que el crecimiento del mercado brasileño de libros está sosteniéndose gracias a las ventas que se realizan a los diferentes gobiernos con fines educativos, de capacitación y formación –si dependiéramos de la venta en librerías o eventos estaríamos con números dignos de una fuerte crisis. Por último, si observamos las ventas totales, cuando se suma mercado y gobierno se observa entre 2022 y 2023 un leve aumento de 0,4%. Es esperado que en el mes de mayo saldrán nuevos informes y actualizados al año 2024.
–¿O sea que existen una suerte de despreocupación y hasta de riesgo del mercado editorial brasileño? ¿Qué imaginás que pasará en los próximos años?
–Hay un elemento fundamental a tener en cuenta y es cómo se comporta el mercado brasileño de libros que no cuenta con una ley de protección al libro que sí tiene la Argentina. La ley de Defensa de la Actividad Librera 25.542 establece único precio de libros, sin diferencias. Lo que en Brasil llamamos el precio de tapa y que aquí en Argentina se llama PVP. Esto es fantástico porque una librería no puede vender más barato un título. Existe un precio único, algo que no funciona así en Brasil. Las cámaras y gremios del libro de Brasil subestimaron la llegada de Amazon. Ahora son todos rehenes de Jeff Bezos, si él decide parar de vender más libros matará a decenas de editoriales brasileñas al día siguiente.
–¿Las librerías en Brasil marcan los precios mediante qué criterio? ¿Cómo funciona sin una ley?
–En Brasil no existe una ley que fije el precio de los libros: el "precio de tapa" es una convención editorial, no una obligación legal. Esta ausencia normativa origina una “guerra de descuentos”, donde grandes cadenas y plataformas en línea aplican rebajas inviables a los negocios chicos, erosionando márgenes y provocando el cierre de puntos de venta independientes. Para hacer eso, las editoriales pasan a considerar el descuento de los más grandes a la hora de decidir el PVP. El resultado es un libro más caro para todos. Como reacción a ese contexto difuso, muchas editoriales desarrollan canales de venta directa y estructuras comerciales propias para sostener su catálogo – después de las ventas a librerías online, librerías físicas y distribuidoras, la venta directa ya es el canal de venta más importante de una editorial.
–De acuerdo a los informes, se observa un mayor flujo de venta de libros en Brasil mediante la plataforma Amazon, como el principal canal de venta. ¿Qué sucede entonces con las librerías físicas y las editoras?
–Sí, de hecho, el 55% de los consumidores de libros en Brasil prefieren comprar libros online que en las librerías físicas. Pero es de notar algo curioso que se resalta. Los entrevistados, consumidores de libros afirman en una encuesta que si los libros costasen lo mismo online que en librerías virtuales, preferirían ir a las librerías físicas. Entonces, esto indica que la gente en Brasil compra libros online porque son más baratos, porque no hay ley del precio fijo. Y así Amazon pone al mercado editorial brasileño de rodillas.
–Existe algún proyecto de ley en Brasil sobre el precio de los libros? ¿Para protegerlo y reglamentarlo?
–Existe un proyecto de ley presentado por la ex senadora Fátima Bezerra, hoy gobernadora del estado de Rio Grande do Norte, que lleva más de diez años en trámite en Brasil. Me parece muy interesante comparar Argentina y Brasil, porque mientras Argentina tiene la Ley de Defensa de la Actividad Librera, Brasil intenta avanzar con su propia legislación. La llamada “Ley del Libro” brasileña, del 2003, busca establecer qué se considera un libro a los ojos del Estado: una publicación con ISBN, con ficha catalográfica. Es una especie de definición oficial acompañada de una serie de intenciones –casi como una carta de buenas intenciones– que incluye, por ejemplo, la promesa que el gobierno va a estimular la lectura. En resumen, en Brasil, un proyecto de ley sobre el libro lleva más de una década sin avanzar, en contraste con el impulso que tiene la Ley de Defensa de la Actividad Librera en Argentina. Mientras tanto, la propuesta brasileña busca definir formalmente qué es un libro para el Estado, pero se queda, por ahora, en una serie de intenciones. Los datos muestran una caída en la participación de las librerías tradicionales que pasaron del 30,3% al 27,1% en solo un año, mientras Amazon continúa ampliando su dominio y ya duplica a las librerías en volumen. Entonces, Brasil probablemente camina a transformarse en un país sin librerías. Amazon corroe el mercado brasileño. Ese es un contexto importante a tener en cuenta al observar el mercado editorial en Brasil. Y es más, en Brasil, Amazon funciona también como una gran vidriera: el lector cree que está comprando en Amazon, pero en realidad lo hace a través de terceros, como librerías o distribuidoras que aparecen de forma muy discreta en la ficha del producto.
–En este contexto de retroceso sostenido, ¿cómo imaginás estrategias viables para las librerías independientes en Brasil?
–En un escenario de “farwest”, con el ecosistema desprolijo , las estrategias más viables pasan por fortalecer el vínculo con los lectores. Conversé con Ezequiel Martínez –director general de la Fundación El Libro– sobre este desafío y fue contundente: la clave está en cuidar a los lectores.
–¿Qué diferencias observás en el panorama de las librerías en Buenos Aires, especialmente en términos de los movimientos y las presencias de distribuidoras?
–Algo muy notable en Buenos Aires es la fuerza del crecimiento de las distribuidoras, algo que se percibe claramente en esta feria. Creo que eso se debe, en gran parte, al hecho de que las distribuidoras pagan a largo plazo. En un país con una inflación anual de más del 55%, si se paga a los 100 o 120 días, ya se obtiene un margen de ganancia sólo por el efecto inflacionario. Dividiendo esa inflación anual por 12, se observa un 4 o 5% mensual, por lo que pagar a los 90 días implica “ganar” alrededor del 12%. Hay muchas distribuidoras nuevas surgiendo, y creo que se benefician de este contexto: hay muchas librerías que necesitan ser abastecidas y, además, la lógica de pagos diferidos en un escenario de alta inflación termina favoreciendo las transacciones. En cambio, en Brasil, si uno paga a 90 días, la ganancia inflacionaria es de apenas un 1%. Para obtener un 16%, sólo con inversiones de riesgo.
–En relación al trabajo de las pequeñas editoras, ¿qué aspectos del cooperativismo de las editoras argentinas planean llevar a la Bienal de Río de Janeiro como una novedad para el mercado brasileño?
–Espero que hagamos algo inédito en la Bienal de Río. Río se ha convertido en la capital mundial del libro, ¿verdad? Lo ha hecho. Vamos a montar un stand colectivo con 20 editoras, algo que para ustedes es muy común. Para Argentina, esto es lo más usual, lo hacen con naturalidad. En Brasil no es tan común. Entonces, vamos a tener un stand de 200 metros cuadrados con 20 editoras independientes, por primera vez en la Bienal de Río. Y muchas de las cosas que estoy viendo en Buenos Aires, las voy a llevar al grupo en Brasil. Ustedes protestan como si fuera una fiesta y hacen fiesta como si fuera protesta, ¿no? Es impresionante la facilidad para unirse. Ese es el resultado que veo. Y es muy bueno que ocurra y estoy llevando muchas de las cosas que escuché aquí para la Bienal de Río y para mi vida editorial. Creo que la situación de las librerías y bibliotecas aquí, que compran, que tienen un horario específico en el evento y jornadas profesionales es un estímulo que debemos llevar a Brasil.
Etiquetas:
Editores,
Editoriales,
João Varella
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)