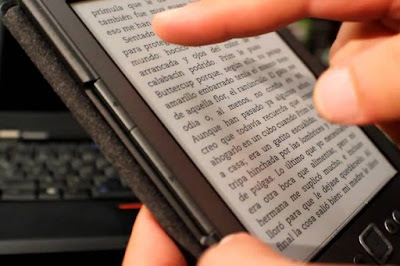El caso Katchadjian:
El
Aleph engordado (II)
Acusado de
delito a la propiedad intelectual por vulneración de las leyes 11.723 de 1933 y
17.251 de 1967 (adhesión argentina a la Convención de Berna de 1896), después
de cinco años, una querella, un sobreseimiento, una falta de mérito, dos
apelaciones, un peritaje, un procesamiento por defraudación y un sobreseimiento
definitivo de la Sala V de la Cámara Federal de Casación Penal, Pablo
Katchadjian quedó finalmente absuelto. Se demostró que el “engordamiento es
un procedimiento literario extremo pero legítimo, en la medida en que
abiertamente toma en préstamo las palabras de un texto para producir una obra
literaria nueva.” (CCP, 2017, fs. 18).
La sentencia de absolución (CCP, 2017)puede
consultarse en Diario Judicial precedida de un artículo de Matías Werner
(editor) y una interesante entrevista sobre los derechos de autor a Beatriz
Busaniche.
El
caso
Pablo
Katchadjian hizo una amplificatio de “El Aleph” de Borges: una amplificatio,
un ejercicio retórico antiguo y medieval, una forma conocida de la oratoria
clásica. Ya lo había hecho Fogwill. Help a él es una variatio de
“El Aleph”, una reescritura en términos modernos, reproducida sin problemas
desde 1983. La diferencia entre los dos casos (por si alguien se lo pregunta)
está en las formas: la ley de propiedad intelectual en la Argentina protege la
expresión. Las cincuenta páginas de Help a él no deben tener ni cien
palabras en común con “El Aleph”.
El caso tuvo un
triple recorrido por las leyes que defienden (o no) la propiedad intelectual en
la Argentina; por la crítica literaria (fueron convocados críticos como
testigos expertos); por la literatura argentina, recorrido subliminal como si
al palacio de Justicia de Norbert Maillart lo hubieran invadido las formas más
realistas y tardías de la gauchesca, los arreos del ganado hacia el engorde, hacia
los campos de invernada, dejando un cielo de relinchos y crines y a las
políglotas muchedumbres y errabundos y parias de la calle Talcahuano con la
boca abierta. El engorde, el engordamiento, el engordado, de eso trataba el
caso.
El
acusado
La biografía de
Pablo Katchadjian (Buenos Aires, 1977) resume la vertiginosa recuperación de la
vida literaria y editorial de la Argentina post default (2001) con
multiplicación de editoriales, espacios culturales, debates, nuevos autores, rupturas
estéticas y verbales. Publicó en orden decreciente: Tres cuentos
espirituales (2019), En cualquier lado (2017, Blatt& Ríos), El
caballo y el gaucho (2016, Blatt & Ríos), La libertad total
(2013, Bajo la luna), La cadena del desánimo (2012, Blatt & Ríos), Mucho
trabajo (2011, Spiral Jetty), Gracias (2011, Blatt & Ríos), Qué
hacer (2010, Bajo la luna), El Aleph engordado (2009, IAP), El
Martín Fierro ordenado alfabéticamente (2007), El cam del alch
(2005), Dp canta el alma (2004, Vox) y, en colaboración con Marcelo
Galindo y Santiago Pintabona, La Gioconda (2016, IAP) y Los albañiles
(2005, IAP).La editorial española Hurtado & Ortega publicó en 2019 y 2020, Qué
hacer, Tres cuentos espirituales y se plantean una Biblioteca K de
seis volúmenes.[1]
Pablo Katchadjian
es profesor universitario y, si la experiencia no me desmiente, diría que casi no
cobró derechos de autor ni regalías por prácticamente ninguna de las obras
mencionadas, incluyendo las que editó él mismo.
La
defensa: Ricardo Straface
Los sucesivos momentos
judiciales del caso Katchadjian tuvieron una amplísima repercusión social y mediática.
El comienzo, que la revista Anfibia sitúa en el café Varela Varelita, el
bar más literario de Buenos Aires, con la prensa entrevistando a acusado y
defensor, un café con leche con espuma en forma de oso sonriente y las palabras
“no hubo dolo” repetidas hasta la saciedad por Ricardo Straface, abogado y
escritor. Autor, entre otros libros, de una biografía elogiadísima del poeta
Osvaldo Lamborghini y de una novela que recomiendo vivamente: La Escuela Neolacaniana
de Buenos Aires.
En reportajes y
en sede judicial la defensa sostuvo que no puede haber defraudación sin dolo,
sin perjuicio económico; tampoco plagio si no existe la voluntad de apropiarse
de la obra literaria de otra persona, como revelaban el propio título de El
Aleph engordado y el epílogo donde se explicaba el procedimiento del
engorde.
La apelación del
sobreseimiento inicial, el peritaje (se comparó palabra por palabra el cuento
de Borges con la amplificatio de Katchadjian), la posibilidad de que Katchadjian
se disculpara, el peso simbólico que le ofrecieron pagar, los embargos, la pena
de cárcel o los trabajos sociales alternativos a la prisión, los recursos de
casación, giraron como gira la rueda de la justicia ciega alrededor de una acusación
que sumó también los delitos contemplados por la Convención de Berna de 1896, a
la que la Argentina adhirió en 1967: “el autor conserva, durante toda su vida,
el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier
deformación mutilación u otra modificación de esta obra o a cualquier otro
menoscabo a la misma obra, que pudiera afectar su honor o su reputación.”(Art
6, bis)
Ricardo Straface
logró demostrar, presentando testigos expertos [Ben Bollig, Felow and Tutor in
Spanish del St. Catherine’s College, Oxford University; Guillermo
Bravo responsable de la Cátedra de Introducción a la Literatura Española,
editor fundador de Cathay Publishers, Normal Capital University, Beijing; Annette
Gilbert, Leiterin der Nachwuchsgruppe “In&Out&Between. Zur Rahmung in den Künsten des 20. Jahrhunderts”, Peter SzondiInstitut, Freie Universität Berlin; Annick
Louis, professeur de la Université de Reims y de la École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales de Paris; Graciela Montaldo del Department of Latin American and Iberian Cultures, Columbia
University; Julio Premat, professeur de Littérature hispano-américaine de la
Université Paris-8, Vincennes Saint-Denis y directeur du Laboratoired’Études
Romanes
que no había existido defraudación, tampoco plagio y que El Aleph engordado
era “un experimento literario contemporáneo con numerosos antecedentes en el
siglo veinte, que dicha obra había sido utilizada académicamente en sus
respectivos ámbitos, habiendo sido motivo de discusión y análisis en foros de
la especialidad”. Katchadjian fue sobreseído y todo volvió a discutirse (o no)
en el Varela Varelita, cerrado ahora por la pandemia.
Epílogo
Pablo
Katchadjian tuvo un embargo no efectivo de sus bienes de 80.000 pesos y después
otro de 30.000, pudo haber ido a la cárcel o tener la palabra “defraudación” escrita
en su currículum como posible
antecedente para toda su vida. Está en las leyes que, antes de su absolución,
se suponía había vulnerado.
Recordemos. La
ley 11.723 de Propiedad Intelectual, la llamada ley Noble, vigente ahora (con
algunos artículos derogados y otros corregidos y añadidos) se aprobó en 1933,
en el escenario de autoritarismo y corrupción que inauguró para los tiempos
venideros el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 contra Hipólito
Yrigoyen.
La 17.251 de
1967 (Adhesión a la Convención de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas) se promulgó el 25 de abril de 1967, en uso de las
atribuciones conferidas por el Art. 5° del Estatuto de la Revolución Argentina,
al presidente de la Nación Argentina que sancionó con fuerza de Ley que:
Artículo 1° Apruébase
la adhesión a la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas, firmada el 9 de setiembre de 1886, completada en París el 4 de
mayo de 1896, revisada en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completada en
Berna el 20 de marzo de 1914, revisada en Roma el 2 de junio de 1928 y revisada
en Bruselas el 26 de junio de 1948.
Artículo
2°Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Juan Carlos
Onganía (Presidente). Nicanor Costa Méndez (Canciller)
[1]La
lista de obras de Pablo
Katchadjianfue tomada de la presentación del diálogo con Malena Rey en la
Fundación Malba, 2019: https://malba.org.ar/evento/conversaciones-pablo-katchadjian/
Algunos textos
consultados
Gelós Natalia: “Injusticia
poética. Kodama vs El mundillo literario”. Ilustración Hernán Vargas.
Revista Anfibia.http://revistaanfibia.com/cronica/injusticiapoetica/
Saavedra Galindo, Alexandra:
“Retóricas de la intervención literaria: El Aleph Engordado de Pablo
Katchadjian”, Revista chilena de literatura, n.97, Santiago, abril de
2018
Gonzalo, Héctor; Dobratinich,
Ana: “El 'otro' Borges, juez del mismo Borges: derechos de autor y usos
artísticos de la obra de Borges: 'El Aleph Engordado'
Variaciones Borges: revista del Centro
de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, Nº. 43, 2017, págs. 183-205.
Ledesma, Germán Abel: “Cuestión
de peso: Pablo Katchadjian y su “Aleph engordado”, Badebec-VOL. 7 N° 14 (Marzo
2018).https://revista.badebec.org/index.php/badebec/article/view/158/146