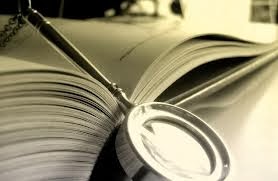Una nota de Sebastián Hernaiz publicada en la revista Ñ del sábado 26 de octubre pasado, a propósito de la traducción al
inglés de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh.
Walsh y sus precursores
Durante mucho tiempo, la crítica
literaria argentina y latinoamericana se regodeó en un dato: la literatura
norteamericana será todo lo buena que sea y Truman Capote será un delicioso
gurú del “nuevo periodismo” con su literatura de “no-ficción”, pero su libro A
sangre fría , el primero donde el
escritor norteamericano pone en práctica el uso de estrategias literarias
acotadas al trabajo minucioso sobre datos tomados de la realidad, es recién de
1965. En la Argentina ,
en tanto, el género de no ficción, el sutil trabajo con estrategias literarias
tomadas del policial clásico, del policial negro, de la ficción borgeana y de
otras tantas fuentes, fue inaugurado por Rodolfo Walsh en Operación masacre, casi una década antes. Walsh creyó encontrar, en el fusilado que
vive del que surge su investigación, un notición, una gran historia, el hombre
que mordió al perro: su camino al éxito periodístico. La crítica literaria, en
la avanzada de Walsh, encontró un fetiche.
Por más ediciones
que se hicieron de la obra de Walsh en la Argentina y Latinoamérica, por más que su tarea
de traductor de obras escritas en inglés siempre esté latiendo por detrás de su
prosa, por más fundador que fue del género de no ficción, hasta estos años su
obra no había encontrado traducciones que lo hicieran circular con facilidad en
el resto del mundo.
Después de la
feria de Frankfurt donde Argentina fue invitada especial, Operación masacre encontró proyectos de traducción al alemán y
al francés, y recién este año la traductora y crítica literaria Daniella Gitlin
logró publicar junto al sello independiente Seven Stories Press su cuidada
traducción al inglés que se distribuye en estos días en Inglaterra y Estados
Unidos. La edición fue realizada con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Argentina
y se puede leer en su nueva edición inscripto un nuevo contexto que justifica y
renueva sus sentidos.
Desde 1957, Operación masacre se reeditó varias veces. Y como en cada una
de esas ediciones, esta traducción al inglés incluye modificaciones que la
inscriben de un modo intenso en su presente. La edición sigue las difundidas
desde los años noventa: retoma la última edición en vida de Walsh, agregándole
la famosa “Carta abierta de un escritor” que enviara a la Junta Militar el
mismo día en que iba a caer en una emboscada y los apéndices documentales que
se fueron borrando y cambiando con el tiempo. La edición de Gitlin, además,
incluye, para el lector anglosajón que recién se inicia en la obra de Walsh, un
glosario, mapas, notas y una introducción impresionista del escritor Michael
Greenberg. El libro se cierra con una versión de la conferencia que Ricardo
Piglia hace unos años hizo circular en libro como “Tres propuestas para el
próximo milenio (y cinco dificultades)” y con una detallada nota de la
traductora, que analiza el estilo de Walsh, la importancia y eficacia de su
obra y distintos matices de la traducción. En la tapa se lee una declaración de
Eduardo Galeano que funciona como síntoma de ciertos elementos que caracterizan
la incorporación de Walsh en su nuevo contexto de circulación: no sólo el libro
es una cuidada traducción que entabla un potente diálogo entre dos tradiciones
literarias, sino que inscribe en el contexto anglosajón la figura de un
escritor latinoamericano como símbolo de la unión entre literatura, periodismo
y una escritura comprometida con el activismo político.